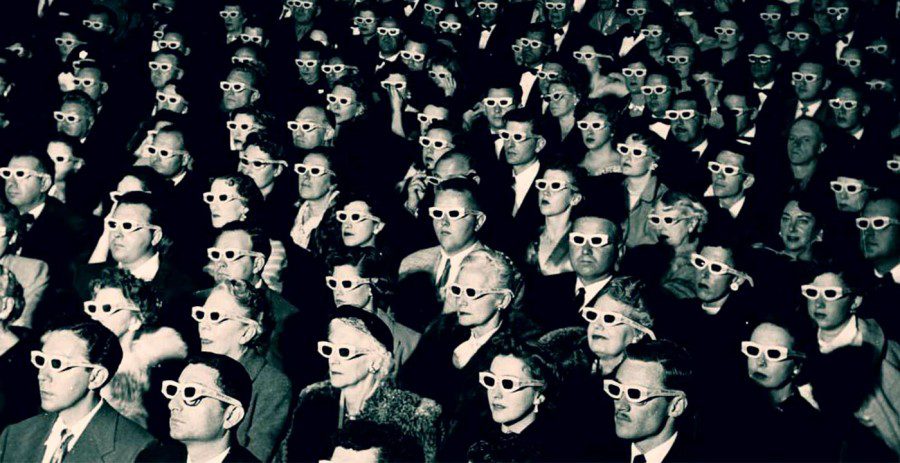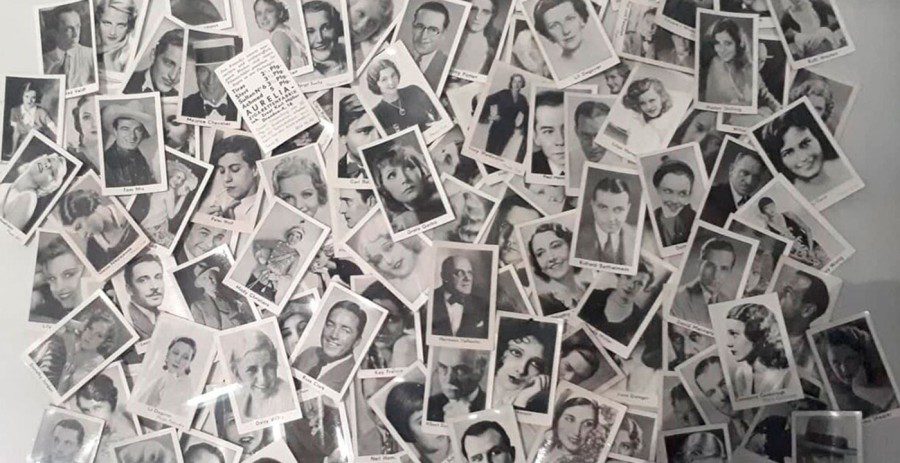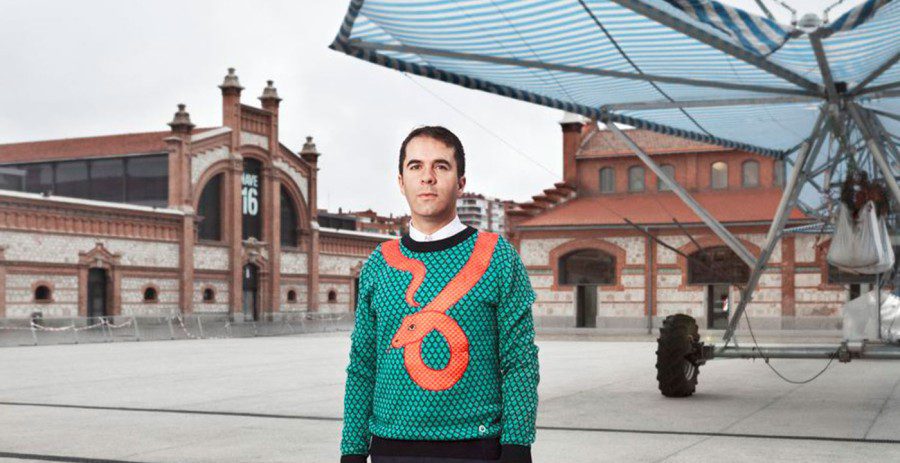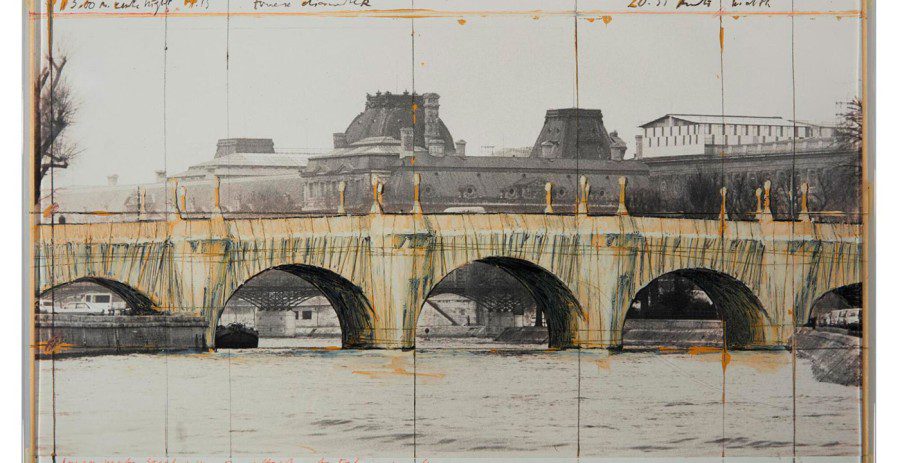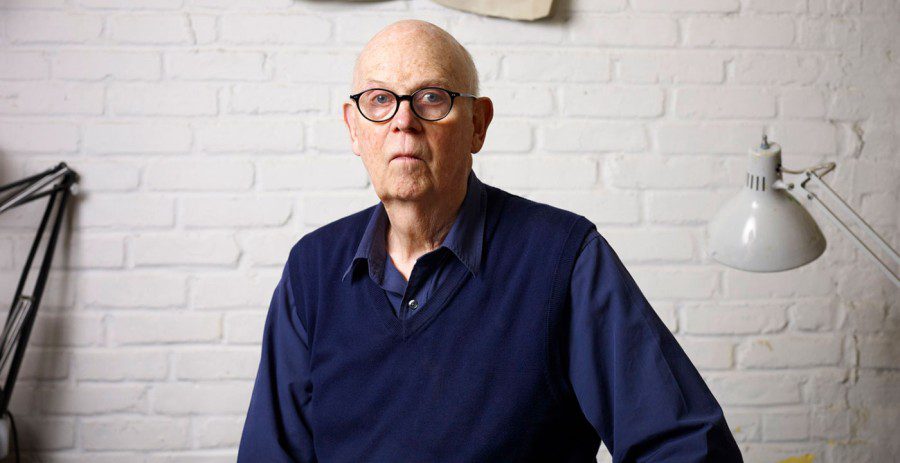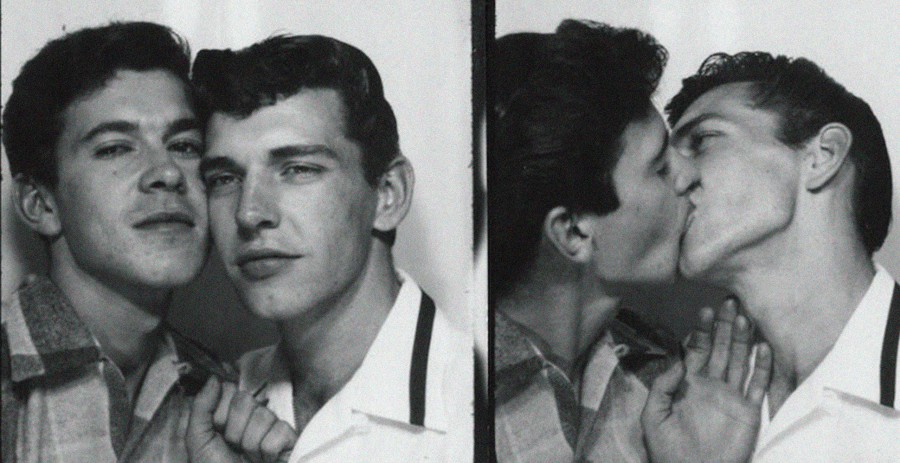“Poco después de las tres de la tarde del 22 de abril de 1973, un arquitecto de treinta y cinco años llamado Robert Mayland salía corriendo de Londres por el carril rápido del cruce oeste”1James G. Ballard, La isla de cemento (Barcelona: Minotauro, 2001), 11. Así comienza La isla de cemento de J. G. Ballard (1974), donde se narra la historia de un aislamiento imprevisto. Cuando el coche de Robert Mayland se accidenta y cae en el interior de una gran rotonda, el protagonista se queda atrapado en esta enorme isleta, que se convierte en el escenario de la narrativa. Es así como, en esta ocasión, esta intersección o intersticio urbano cobra protagonismo. Es el momento de estudiar la rotonda y, más aún, el rotondismo. ¿Qué hay detrás de este fenómeno que ha crecido exponencialmente en los barrios suburbanos y las ciudades de la periferia de nuestro país en las últimas tres décadas? ¿Qué esconde y que deja ver esta fructífera ornamentación escultórica de las rotondas? Se trata, pues, de develar en la medida de lo posible el porqué de esta viciada relación entre la escultura contemporánea y la rotonda (el binomio escultura-rotonda), su ontología y teleología, poniendo así en cuestión su sentido y consecuencias para el paisaje urbano de la periferia y sus ciudadanos. Comencemos a darle vueltas a las rotondas.
Comencemos a darle vueltas a las rotondas
Desde mi punto de vista, no cabe hablar de “arte de rotondas” o “arte para rotondas”, dado que estas obras no asumen en la mayoría de los casos una dimensión específica y circunstancial. De la misma manera que Siah Armajani denuncia que el arte público no es arte en espacios públicos o al aire libre, es irreal esa supuesta teleología de un arte “de” o “para” rotondas con la que a veces se describen estas expresiones. Este fenómeno tiene más que ver con aquello que primeramente James Wines denomina Plop Art y que posteriormente Miwon Kwon, continuando con esta propuesta, define como art-in-public-places en lugar de hablar de art-as-public-spaces o art-in-the-public-interest (o new genre public art). Su dimensión site-specific es inexistente. La mayoría de las veces se instalan piezas ya producidas con otro motivo y, en abundantes casos, si se realizan atendiendo al encargo directo y específico, estas no tienen en cuenta el entorno y, si lo tienen, es muy habitual que sea de forma anecdótica o banal, con una referencia simplona o chistosa a la ciudad.…
Este artículo es para suscriptores de EXPRESS
Suscríbete