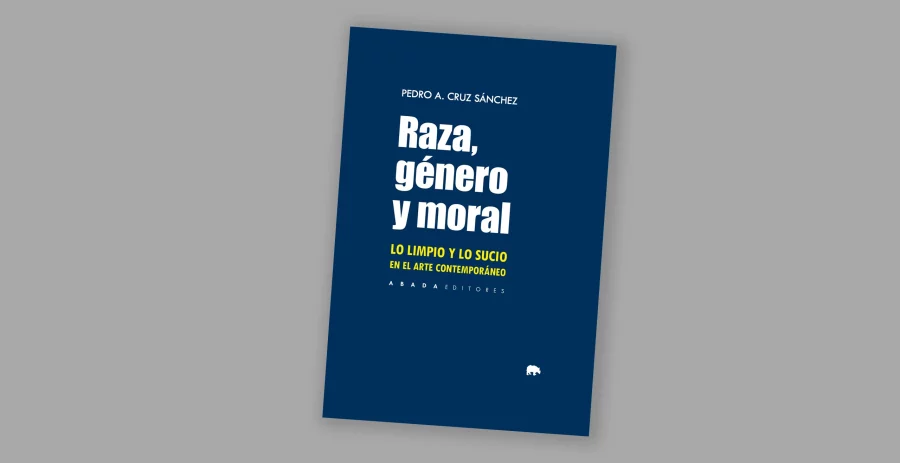El museo imaginario
André Malraux
Editorial Cátedra, 2017
En 1963, André Malraux, por aquel entonces Ministro de Cultura de Francia, ordena cerrar las cuevas de Lascaux para evitar que se sigan deteriorando por causa del dióxido de carbono que emiten los cerca de 1200 visitantes diarios que recibe. Malraux dispone que a 200 metros del emplazamiento del original se haga una réplica exacta de dos secciones de las seis que la componen. La cueva copiada se llamó Lascaux II y se abrió al público en 1983. Nadie volvería a entrar en Lascaux I.
Hay en esta decisión de Malraux algo de las ideas expresadas en su ensayo de 1947, El museo imaginario. En el mismo, Malraux describe cómo la nueva forma de ver arte será a través de la reproducción fotográfica de las obras. Así, “imaginario” no significa aquí “inventado” o “soñado”, sino “convertido en imágenes”. Las implicaciones de esta aserción en apariencia sencilla son múltiples. La primera es que a partir de ese momento el museo pierde su privilegio de narrador oficial de la historia del arte: el espectador tiene por fin acceso a multitud de obras que ya no están sometidas a un lugar y a un juego de afinidades determinadas. Será el álbum, el libro, el nuevo dispositivo portable que permita pasar de las Muy ricas horas del duque de Berry a a una Virgen románica de Auvernia, por ejemplo.
Malraux describe cómo la nueva forma de ver arte será a través de la reproducción fotográfica de las obras
Es un formato que permite la abundancia: si hasta entonces el ídolo polinesio —por ejemplo— se mostraba siempre en contraposición a obras europeas y era juzgado en relación a ellas, su concentración en gran número permite deducir que no se trata de una obra imperfecta, mal ejecutada por falta de habilidad o talento, sino que atiende a un código estético del todo diferente.
Con la fotografía, dice Malraux, empezamos a ficcionar la obra de arte, que queda modificada en su tamaño y escala. En el caso de la escultura la intervención del fotógrafo es decisiva: el encuadre, el ángulo, la iluminación, pueden dar o escamotear una cualidad concreta. Así, la obra es reinterpretada por el fotógrafo, y esa imagen recibida comienza a moldear nuestra imaginación de espectador. Menciona también Malraux la importancia del fragmento, “maestro de la escuela de las artes ficticias”: un plano cerrado de un detalle de una obra le dota de unas características difíciles de advertir o incluso insignificantes para el espectador cuando éste tiene una experiencia directa de la obra.
En el museo imaginario de Malraux las piezas conocen cierta promiscuidad
En el museo imaginario de Malraux las piezas conocen cierta promiscuidad que no permite el museo tradicional. En éste las obras se ven amputadas del lugar que les es propio, “el crucifijo, fuera de su iglesia, ya no es tal, sino una escultura”. Dispuesta en relación a otros elementos, también descontextualizados, se ve limitada a una serie de diálogos que pueden ser restrictivos.
En el museo imaginario, por el contrario, la obra disfruta de cierta autonomía que le permite combinarse más a su antojo. Esto nos recuerda inevitablemente a las prácticas comisariales modernas, cuyo empeño está más bien centrado en usar las obras como sustantivos, palabras, adjetivos y partículas libres que pueden ser eternamente re-colocadas para decir cosas distintas, y aún contradictorias. En contra de Benjamin, para Malraux el aura en la obra reproducida más que gastada o perdida resulta favorecida, ganando con las nuevas relaciones de significado que le aportan sus nuevos compañeros de viaje.
“el crucifijo, fuera de su iglesia, ya no es tal, sino una escultura”
Evidentemente el museo imaginario de Malraux ha sido confirmado y superado gracias a Internet. El acceso a cualquier obra de arte es hoy virtualmente universal. Si gracias a los libros de arte no había que ir al museo, ahora no hay ni que salir de la habitación. Hay inconvenientes, claro, que recuerdan a algunas de las, más que objeciones, advertencias de Malraux: sobretodo en lo que se refiere al color, las reproducciones que vemos no son siempre fieles; baste con buscar imágenes de un cuadro cualquiera en Google y el resultado obtenido muestra decenas de versiones casi iguales pero que se distinguen por la miríada de tonalidades y matices que presentan. ¿Cuál es el original?
La cuestión es, ¿acaso el original es el original? El museo material que custodia la obra ofrece su propia versión de la misma. Pongamos por caso el Louvre, y su gran hit, la Mona Lisa. De la contemplación de aquél cuadro recuerdo muchas cosas, casi todas extra-artísticas, sociológicas si se quiere. Recuerdo la multitud, el agobio, la expectación. Recuerdo a un niño llorando a todo pulmón. Recuerdo la decepción, propia y ajena; oír en varios idiomas “Es muy pequeño”. ¿Más pequeño que qué? ¿Qué nos imaginábamos? Era una situación malrauxiana en estado puro: todos llevábamos incorporadas nuestras monalisas en imagen –tal como la habíamos visto hasta entonces, en foto o en televisión–, y en la imaginación. ¿Qué quería el autor que contempláramos, qué es preferible? Todos sabemos que el Partenón era de colores, pero no queremos que lo restauren a su estado original; estamos cómodos en esta ficción blanca.
¿Acaso el original es el original?
La visión de Malraux no es aristocrática: asume la perversión y la corrupción de la copia, pues son inevitables, y más que prevenirnos acerca de sus peligros, nos alienta con sus posibilidades. El rechazo a los discursos opresores y la jerarquización, su anti-colonialismo, la defensa de la mezcla desprejuiciada, la certeza de la capacidad para generar discurso inherente a las imágenes, hacen de El museo imaginario un texto extremadamente relevante para el comisario del museo real. Dice Malraux, esperanzado, “y está por llegar el color”…