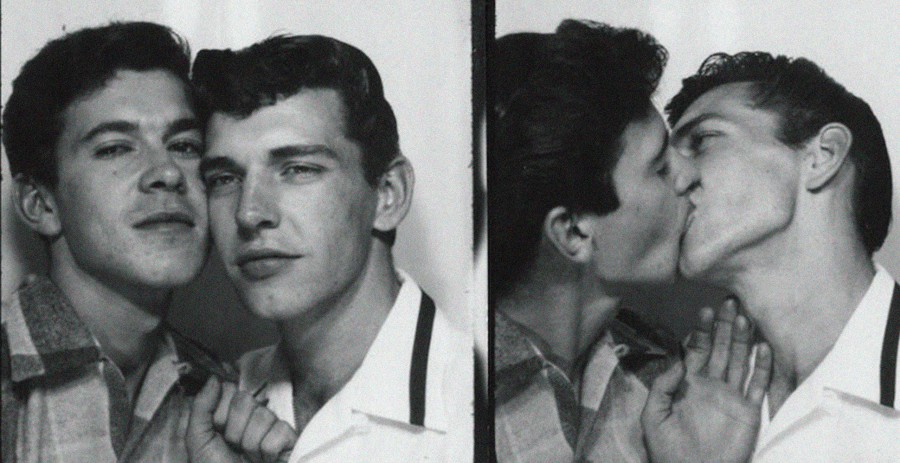Si uno presta cierta atención, al abrir el ordenador, al desbloquear el teléfono móvil, al encender la tele, una cantidad prácticamente incuantificable de silabeos nos grita: “tenemos hambre. Estamos hambrientos. Tenemos tanta hambre”. En efecto, parece que un hambre inaudita se ha expandido por el mundo, corre como si le persiguiesen las furias en busca de un estado, de un ápice de información que llevarse a la boca; famélica pero mórbida en su virtualidad, está en todas partes y en ninguna y así sabe arrastrarse por los rincones más diminutos de nuestro cuerpo, comerse hasta el más ínfimo de nuestros deseos. Sí, el hambre consume y nos consume, acallando, tirando aquí y allá la fuerza que nos tiene, haciéndola tropezar con cientos de palos en la rueda. Con cierto pánico, creemos que dando un poco más estará satisfecha, y nos aventuramos: blablablablabla, cliccliccliccliclic. Pero no, sigue exigiendo, continúa implacable en su mandato, esto es, desmembrar nuestra capacidad sensitiva: “dónde, visto, con quién, tienes 80 mensajes, en qué estás pensando, leído, has estado aquí, alguien desde Francia te ha buscado, da tu permiso para, 60 solicitudes de amistad”. Y entonces, ya exhaustos, nos tienta el descanso, por todas partes se anuncia: “¡hazte hambre! Podemos estar todavía más conectados”.
De esta forma, nos dejamos caer ante una vorágine inaprensible de estímulos que rompen la más sólida de las atenciones y que dispersa su propia fuerza, y lo cierto es que aunque parezca inverosímil, el hambre no se agota, y el mundo se arruina sin arruinarse: varias veces al día algo arrasa el mundo de las redes sociales. Podemos adivinar que de ahí debe salir esa permanente sensación ya tan contemporánea de cansancio, por todas esas sanguijuelas temerosamente poderosas en su viralidad. Una suerte de agotamiento subterráneo, y a la vez constante, desguaza firme en su lentitud la potencia de nuestro sentir; desgasta sobre todo nuestra capacidad para comunicar, aliena aunque cueste creerlo nuestro deseo por compartir. ¿Aún más conectados? ¿Acaso para estar conectados no es necesario estar irremediablemente no-juntos? Tener al menos un punto de detención en el que uno pueda sentir el cuerpo de los otros, la diferencia con el suyo.
Si uno presta cierta atención, al abrir el ordenador, al desbloquear el teléfono móvil, al encender la tele, una cantidad prácticamente incuantificable de silabeos nos grita: “tenemos hambre. Estamos hambrientos. Tenemos tanta hambre”
Porque compartir consiste en cierta forma en emprender una negociación sin fin, en la que intervienen factores que nunca estarán a la vista, ni tampoco quedarán bajo control, en dejar un hueco para lo que no se puede cuantificar ni desde luego saber, en definitiva, albergar un intersticio para lo impensable… Contra ello, este hambre nuestra provoca que todos los deseos se hagan un deseo solo: el deseo de gastar, gastar a toda prisa lo que experimentamos en un hormigueo cuya suma final parece dar más pero en realidad tan sólo nadea.…
Este artículo es para suscriptores de EXPRESS
Suscríbete