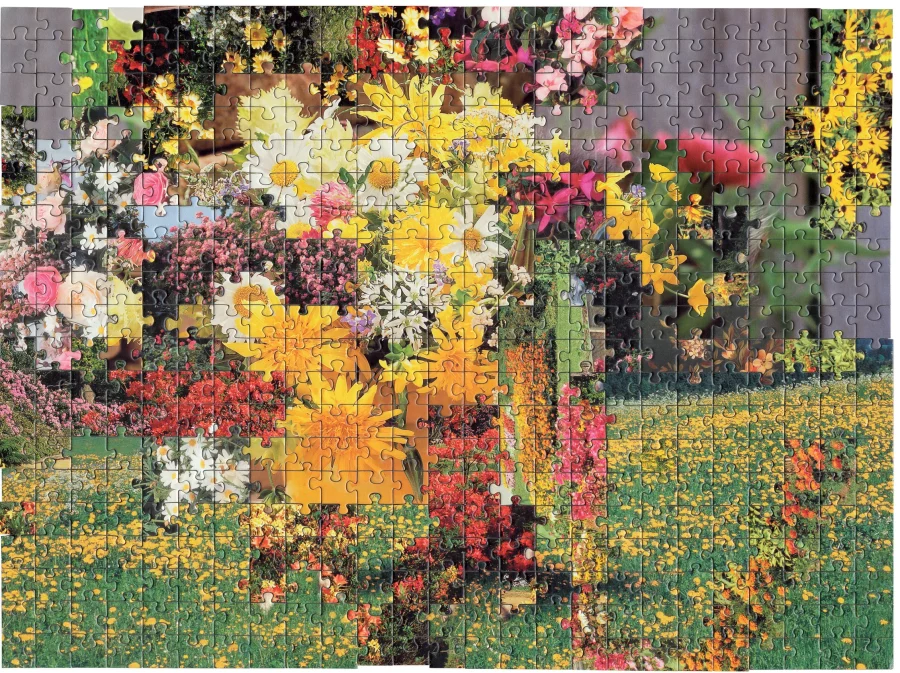¿Quién oye a los peces cuando lloran? Esta es una de las preguntas que Henry David Thoreau nos dejó para que pensáramos, para que reflexionásemos sobre los aspectos aparentemente más cotidianos de la vida. Detrás de frases, ejemplos, comentarios, el autor esconde ideas como cuchillas, palabras que son bombas unipersonales. Entre la Naturaleza y el pensamiento, entre el hombre y la sociedad, el filósofo, el caminante, nos adentra en el bosque de las sensaciones, nos lleva por esos campos donde la soledad es el refugio, donde la belleza está en cada rama, en cada hoja. Une, así, la idea de Naturaleza con el ideal de sociedad, hace del hombre un buscador de tesoros en la inmensidad de su propio interior. Con las palabras más sencillas, con las ideas aparentemente más simples va desgranando verdades, nos va transmitiendo una inquietud que nos obliga a caminar, física y espiritualmente.
H. D. Thoreau, San Agustín, Petrarca, Immanuel Kant, Fray Luis de León, Kano No Choomei, Friedrich Schiller, Arthur Schopenhauer, Joseph Conrad, y tantos otros escritores han hablado de la naturaleza, y lo han hecho ejemplificando en ella los sentimientos, las sensaciones, los temores de los hombres. Pero en la literatura, como en la naturaleza, “sólo lo salvaje nos atrae. El aburrimiento no es más que otro nombre para designar la domesticación” (Thoreau). La idea de una naturaleza esencialmente buena, en la que hasta la destrucción, lo terrible, lo salvaje, es noble y por lo tanto bueno, donde la belleza está más cerca del abismo que de la tr anquilidad, domina en la formación de conceptos como lo sublime. La belleza y el terror se suman ante la admiración del hombre por la naturaleza como fuente creadora de vida, esencia y semilla, escenario al que el hombre se asoma finalmente con su propio tamaño ínfimo. Nada somos frente a la inmensidad del mar, frente a las altas cumbres, los bosques inexpugnables. Ante esta belleza salvaje el hombre mira hacia dentro de sí mismo, en silencio y soledad. Todos los paseos nos conducen hasta nosotros mismos, toda meditación posible gira sobre nuestros sentimientos, la muerte, el amor, la soledad. Parece que en la naturaleza nos podemos, aún, reencontrar. En el camino, en el sendero, nos pensamos en lentitud y silencio. Ajenos a un mundo ruidoso, veloz, superficial, que hemos creado buscando protección y riqueza, alejándonos de lo que somos, de los árboles y de los ríos. Somos espectadores de la magnitud del horizonte, solos como un personaje de Caspar David Friedrich frente a un mar de hielo, frente al espejo de nuestras tormentas interiores. “La vida está en armonía con lo salvaje. Lo más vivo es lo más salvaje” (Thoreau). Es la naturaleza salvaje la que preserva el mundo, la que define la tierra, la que explica nuestra propia naturaleza.

La creación del paisaje como una especie de mirada fragmentada de la naturaleza es algo puramente cultural. El paisaje no es un trozo de naturaleza simplemente enmarcada sino una construcción cultural abstracta que se define a partir de diferentes culturas y diferentes épocas. Aunque en todas se repiten ciertos puntos comunes: necesidad de lo natural, recuperación de un mundo primigenio, búsqueda de nuestras esencias… pero en definitiva la recreación paisajística de la naturaleza ha sido siempre como domesticar a los tigres y volver salvajes a las ovejas. Una entelequia de los humanos por prender con alfileres los restos destrozados de la idea del paraíso, recuperados del naufragio que supone la sociedad mercantil que hemos acabado construyendo para vivir en ella, de espaldas a los bosques y a los rojos amaneceres.
Para el ciudadano actual el paisaje es eso que se mueve a toda velocidad a través de las ventanas del automóvil, del tren, lo que se ve desde un avión, unas manchas sin definir en la que la mano del hombre ya ha actuado casi siempre destruyendo, modificando, regulando… domesticando a los tigres, y olvidando que el ganso libre, el salvaje, vuela mejor. La idea de naturaleza que tenemos hoy en día está más cerca del jardín, del huerto, de la maceta, del ramo de flores que de la grandeza abisal del mar, de los ríos, de los bosques de hielo, está más cerca de lo bello que de lo sublime. Más cerca de la decoración que de la revolución.

En este número de EXIT hemos reunido a una serie de artistas que con su trabajo fotográfico repiten las palabras de Thoreau: ellos también quieren hacer una declaración extremista. “Quisiera hablar a favor de la Naturaleza, de la libertad absoluta y lo agreste, en contraposición a la libertad y la cultura meramente civiles, considerar el ser humano como un habitante, o una parte integral de la Naturaleza, más que como un miembro de la sociedad”, esta declaración de Thoreau es lo que nos están diciendo, entre otros, estas imágenes de Thomas Joshua Cooper, Tiina Itkonen, Takeshi Shikama, Nicholas Hughes o Michael Kenna. Todos ellos han escogido el camino de la soledad y del silencio y se asoman al mundo detrás de sus cámaras para ser, de alguna manera, una parte más de esa belleza salvaje. Para acercarnos a los que vivimos lejos del camino que lleva a los bosques, a nosotros, habitantes fronterizos de la oscuridad y el ruido, a esa Naturaleza que siempre guarda algún secreto, algún lugar nunca visto, desconocido. Es allí hacia donde nos llevan estas fotografías.

Hablamos de paisajes silenciosos, y hemos intentado que realmente sea esa la música de esta revista, por una vez, alejada de la mano del hombre, inevitablemente no de la mirada de ese hombre. Hemos procurado que no haya personas en las fotografías, ni casas, ni construcciones, ni carreteras, ni coches, ni cables del tendido eléctrico, ni barcos, ni animales, que no haya nada que indique que un hombre antes que nosotros ha estado aquí. Una tierra incógnita, un mundo que descubrir y ante el que asombrarnos. Una belleza sublime, que nos enfrente al abismo y que nos acerca a ese vértigo que vive dentro de nosotros mismos cuando estamos solos y podemos reflexionar sobre lo que de verdad importa en la existencia. “El silencio es un refugio universal, la consecuencia de todos los discursos insípidos y todas las locuras; un bálsamo para cualquier disgusto, bienvenido tanto después de la hartura como de un desengaño” (Thoreau). Y la soledad, la única forma real de pasear, de ejercitar ese arte de caminar, sin prisas y sin ruidos, atento solamente a las hojas secas, a las ramas del camino, a las piedras que vemos como si las creásemos con nuestra mirada. “Me parece saludable estar solo la mayor parte del tiempo”, dice el filósofo, al que la mejor compañía pronto le resulta aburrida, tediosa la conversación, obligada la respuesta… “Nunca he encontrado una compañía que acompañe tanto como la soledad”. Imprescindible para escuchar la música del silencio, para poder pasear entre la Naturaleza, para poder apreciar, respetar y valorar como iguales a los árboles, como imprescindibles a los frutos. Estos paisajes son fragmentos de silencio y soledad, un homenaje a la Naturaleza todavía presente en nuestro imaginario, son la constatación de que lo terrible, la tormenta, lo grandioso, las montañas, la oscuridad del bosque, la eternidad cambiante de los ríos, el miedo a la noche, la admiración ante lo sublime, sigue estando en el origen de todos nuestros sentimientos, que estas imágenes nombran en silencio los sentimientos que con todo nuestro vocabulario no sabemos expresar. Y son también la confirmación de que el bosque, el campo, el huerto, el jardín traen hasta nosotros la huella de lo que fuimos, nos permiten volver a ser aventureros y forajidos. “La jardinería es una práctica ciudadana y social, pero requiere el vigor y la libertad del bosque y del forajido” (Thoreau). Y nuevamente la constatación de que aquello que salimos a buscar estaba tan cerca como nuestro propio corazón. “¿Donde están las tierras inexploradas sino en las empresas que todavía no hemos intentado? Para un espíritu aventurero cualquier lugar –Londres, Nueva York, Worcester o su propio jardín– es una tierra inexplorada”.