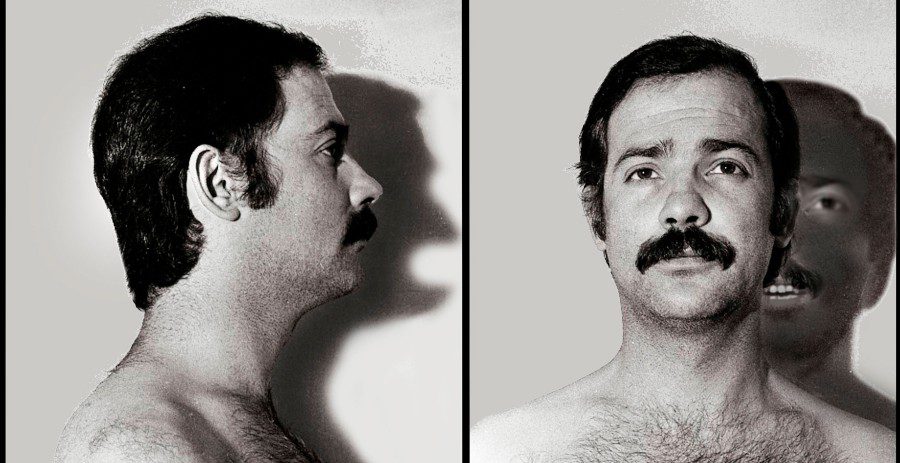Parece claro que la arquitectura siempre está enmarcada en una política espacial determinada. El MUSAC ha inaugurado la muestra Cómo vivir con la memoria. Actitudes artísticas ante arquitectura y franquismo, comisariada por Manuel Olveira, que se podrá ver en el museo leonés hasta el próximo 3 de junio.
La exposición, lejos de mostrar un discurso historiográfico sobre la tipología constructiva del franquismo, intenta reflexionar en torno a una pregunta que ya en 1978 lanzó Rafael Moneo: “¿Cómo ser capaces de vivir ahora con nuestra memoria?”. Así, se exponen distintas obras en las que está presente el imaginario, las relaciones invisibles y la memoria histórica de un período todavía oscuro en cuanto al peso sobre el inconsciente colectivo (y arquitectónico). La arquitectura nunca es neutra, eso lo sabemos. Construir algo significa tomar posición y ocupar un lugar. De ahí el interés de esta muestra: extraer el contenido simbólico de espacios y lugares que aparentemente sólo cumplen funciones inocuas (cobijar, asistir, recordar, comunicar).
La arquitectura nunca es neutra, eso lo sabemos. Construir algo significa tomar posición y ocupar un lugar
Los artistas incluidos son heterogéneos en cuanto a su lenguaje artístico, aunque quizás, en el montaje expositivo se abusa ligeramente del formato instalación. Los artistas participantes son: Toni Amengual, Sergio Belinchón, David Bestué, Albert Corbi, Juan Cruz, Domenèch, Chus Domínguez, María García Ruiz, Alejandro S. Garrido, Iñaki Gracenea, Fran Meana, Rosell Meseguer, Txuspo Poyo, Ignasi Prat, Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra y Begoña Zubero.
La obra de David Bestué rompe de alguna manera con el formato audiovisual de la exposición. En la sala se pueden leer tres publicaciones del artista relacionadas con la arquitectura o la ingeniería en España: Formalismo Puro, Historia de la fuerza y el folleto de la exposición Rosi Amor.
El proyecto reflexiona sobre la condición supuestamente “neutra” del monumento según la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe los actos conmemorativos o de exaltación del franquismo
Las fotografías de Toni Amengual retratan El Valle de los Caídos y, jugando con la idea de palimsesto, vemos distintas imágenes que se superponen: mujeres y hombres que visitan el monumento mezclados con otras imágenes. El proyecto reflexiona sobre la condición supuestamente “neutra” del monumento según la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe los actos conmemorativos o de exaltación del franquismo. Estos, no obstante, se siguen produciendo.
El poder sobre el muro también está presente en el trabajo fotográfico y audiovisual de Ignasi Prat. El mundo de los vencedores está formado por una serie de fotografías de las residencias de políticos del franquismo. Vemos palacios, casas burguesas y viviendas que no sólo reflejan los gustos personales de sus propietarios, sino que también trazan una visión general sobre la arquitectura del poder franquista, en la que sus dueños residieron cómodamente durante más de cuarenta años.
El artista investigó la relación entre la concepción del edificio con la actuación de la policía antidisturbios de los años setenta, para que ésta pudiera moverse cómodamente y sofocar cualquier revuelta estudiantil
Esa interrelación entre la hegemonía y el espacio es determinante en Arquitectura para el caballo de Sánchez Castillo. Un vídeo de cinco minutos en el que un jinete vestido con traje y corbata recorre el edificio de Filosofía y Letras en la Universidad Antónoma de Madrid. El artista investigó la relación entre la concepción del edificio con la actuación de la policía antidisturbios de los años setenta, para que ésta pudiera moverse cómodamente y sofocar cualquier revuelta estudiantil.

Las cuatro fotografías de Santiago Sierra muestran el Pabellón Español en la Bienal de Venecia. Las fotografías retratan el edificio en tres momentos históricos clave en la historia de España: 1992, 1938, 1952 – apertura de España hacia el exterior- y 2003, cuando Santiago Sierra es invitado a participar en la Bienal. Por su parte, la propuesta de Domènec consta de diez impresiones digitales sobre aluminio y una instalación con postales turísticas de Barcelona. Además de mostrar la otra cara de la capital, Domènec reflexiona sobre la participación de presos republicanos en la construcción de célebres edificios en Cataluña. La percepción urbana está también presente en la obra de Sergio Belinchón, así como la representación y el punto de vista en Modificación del horizonte, de Albert Corbí.
Tanto Chus Domínguez como Begoña Zubero se orientan hacia la reflexión sobre la colonización de nuevos territorios. Si Domínguez lo hace a través de las colonias del norte de África durante el franquismo, Zubero retrata los llamados “pueblos de colonización”. Es decir, aquellas poblaciones surgidas de la necesidad de cultivar nuevas tierras y a las que se trasladaba a grupos de población campesina con ese fin. Todos los pueblos tenían una estructura similar: escuela, iglesia, vivienda. En Virgencica, Virgencia, de María García Ruiz se recrea uno de los módulos hexagonales que se construyeron en el poblado utópico de La Virgencia, de Granada. A raíz de unas inundaciones en el Sacramonte en 1963 la población fue trasladada a un polígono de estructura “moderna” y racional, con módulos prefabricados que repetían de alguna manera el imaginario de las cuevas. A través del vídeo y del recuerdo de la familia Rodríguez – Amador se evoca la construcción y la demolición de las viviendas, y se alude de alguna manera también a la evocación romántica del sistema de vida de los gitanos, que o bien se sublima o bien se intenta “normalizar” en iniciativas arquitectónicas modernas.

Precisamente de la construcción de la otredad y de ciertos “exotismo” habla el proyecto de Alejandro S. Garrido. Corea. Una historia paralela es un archivo visual sobre los barrios que se construyeron en los años cincuenta para alojar a poblaciones marginales. A muchos de ellos se les denominó “Corea”, como el enemigo comunista para Estados Unidos. Esto coincide con la firma de los acuerdos bilaterales de EEUU y España, que marcarán toda la política exterior durante la Guerra Fría.
La potencia de Cómo vivir con la memoria radica en la observación del material artístico como fuente de reflexión y conocimiento sobre los tabúes que aún hoy circulan sobre el franquismo y sus mecanismos de poder
La obra de Iñaki Gracenea explora el imaginario visual que subyace bajo la arquitectura carcelaria. La pieza Modelos reflexiona sobre la tipología del panóptico y en concreto sobre la cárcel de Carabanchel. El trazo y el dibujo de Gracenea pretenden ser una exploración e investigación sobre los proyectos arquitectónicos en sí. Y del pasado al futuro. Arqueología del futuro de Fran Meana toma como punto de partida la obra del arquitecto asturiano Joaquín Vaquero Palacios, creador de centrales hidroeléctricas. La obra analiza el papel mediador que tiene la tecnología industrial entre la naturaleza y la sociedad. En una línea similar, Juan Cruz explora el impacto de la industria pesquera en la zona costera de Sancti Petri (Cádiz).
Rosell Meseguer se centra en su proyecto en la arquitectura militar. La paradoja aquí se da que en que los espacios que contaban con un búnker, situados en zonas costeras, fueron espacios protegidos precisamente por estar relacionados con el ejército. Txupo Poyo, por su parte, reflexiona en torno a la memoria y los aspectos olvidados de proyectos como La Engaña, un túnel que supuestamente iba a conectar Cantabria con Burgos. En 1942 empezaron las obras empleando mano de obra de presos republicanos. El túnel nunca fue concluido. En la pieza audiovisual de Txuspo Poyo vemos a una elefanta recorriendo los espacios colindantes al túnel y la alternancia con fotografías originales del proceso de construcción.
La potencia de Cómo vivir con la memoria radica en la observación del material artístico como fuente de reflexión y conocimiento sobre los tabúes que aún hoy circulan sobre el franquismo y sus mecanismos de poder. Una cartografía de nuestra historia reciente que, seamos conscientes o no, todavía seguimos habitando