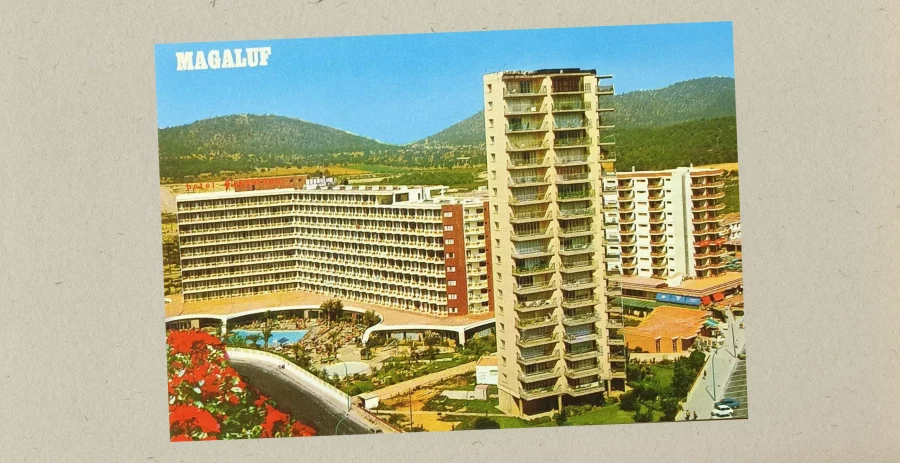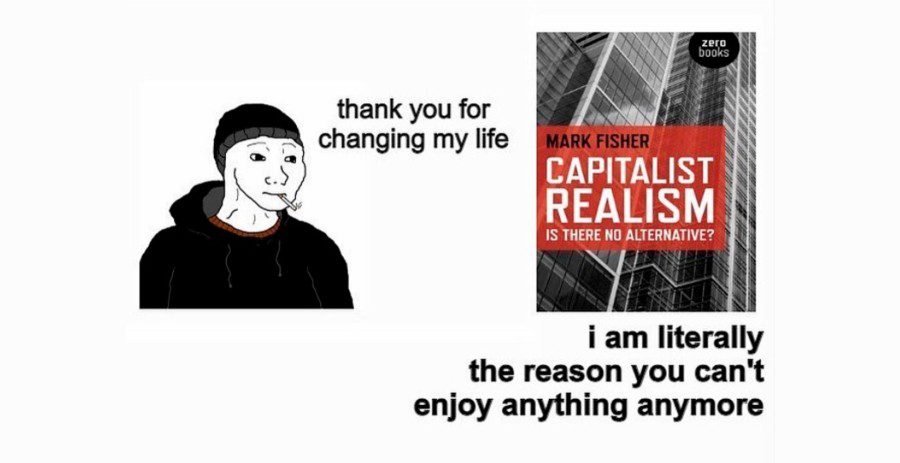9 minutos y 45 segundos es el récord a batir. Según nos cuenta la voz de un narrador omnisciente, un americano (un tal Jimmy Johnson de San Francisco) había tardado ese tiempo exacto en recorrer el Louvre. Tratando de romper esa marca, Odile, Arthur y Franz cruzan las Salas del Museo Louvre corriendo a toda velocidad. Un vigilante de sala intenta, sin éxito, interponerse en su camino. Por su parte, los visitantes del museo se apartan asustados y observan, entre asombrados e indignados, a estos extraños personajes que cruzan las salas y pasillos del reconocido museo como si fuesen verdaderamente atletas olímpicos. El resultado final: 9 minutos y 43 segundos, objetivo cumplido. Después de recorrer el museo a toda velocidad y batir el récord, mientras la cámara nos ofrece una panorámica del río Sena en su paso por París, la voz en off del narrador nos dice: “El Simca iba a velocidad constante en dirección a Joinville. Mientras Franz silbaba líricamente, Odile miraba a Arthur tiernamente. En lo sucesivo, los tres sentían que ahora nada les podía parar”.

“¿Cómo mataríamos el tiempo?”. Con esta pregunta, que se hace Odile —y para cuya respuesta se les ocurre realizar a Odile, Franz y Arthur la carrera por el Louvre—, comienza la escena que describíamos previamente, en la que los protagonistas de la mítica película Bande à parte (1964) —del recientemente fallecido cineasta francés Jean-Luc Godard— visitan el Museo Louvre de París en un tiempo récord. En este filme se narra la historia de Odile (Anna Karina), una cándida joven que, durante una clase de inglés, conoce a dos ladrones aficionados, Arthur (Claude Brasseur) y Franz (Sami Frey), quienes se aprovechan de la relación con Odile para tratar de robarle a su familia una gran fortuna. Considerada como una de las películas más destacadas de la nouvelle vague francesa, ha pasado a la historia por algunas escenas célebres, como la secuencia del baile Madison (que inspiró a Quentin Tarantino y Hal Hartley), el minuto de silencio que deciden guardar los protagonistas en un bar concurrido y bullicioso —tiempo durante el cual la película se queda completamente sin sonido— o, igualmente, la escena que relatábamos sobre la visita exprés al museo.
“¿Cómo mataríamos el tiempo?”
De hecho, esta escena ha sido homenajeada en varias ocasiones, como vemos en la película The Dreamers (2003), de Bernardo Bertolucci, en la que los protagonistas de la misma recrean la visita a toda velocidad del Louvre, previamente filmada por Godard. En este caso, los planos son exactamente los mismos planos, solo que a color y con otros personajes; sin embargo, los protagonistas de Bertolucci mejoran el récord en veinte segundos. Así también, una suerte de homenaje a esta legendaria escena fue el que, entre julio y noviembre de 2008, llevó a cabo el artista escocés Martín Creed en su controvertida propuesta Work No. 850, consistente en una carrera de 86 metros por el corredor de estatuas neoclásicas de la Galería Duveen en la Tate Britain, en la que además participaron empleados del museo. En esta ocasión, pongamos el foco sobre la escena de la película de Godard —sobre esta visita realizada a la carrera, a toda velocidad, por las salas y pasillos del Louvre—, para, de esta forma, rendir homenaje al maestro de la nouvelle vague, cuya enorme genialidad y agudeza nunca pasará de moda. A pesar de que el cineasta francés nos dejara lamentablemente el pasado mes de septiembre, siempre quedará su legado, siempre quedará su cine.
El espectador de la película entiende la visita acelerada al museo como un acto delictivo y reprochable
En primer lugar, nos llama la atención aquello que sucede antes y después de la escena filmada en el Louvre. Nos sorprende la contingencia absoluta de la visita al museo y el (aparente) total desinterés de los protagonistas, quienes, si bien escogen visitar el Louvre, bien podrían haberse decidido por dar cien vueltas a la torre Eiffel o por cruzar el río Sena de orilla a orilla. Contrariamente a la habitual planificación y dignidad otorgada a la inmersión en el museo, Odile, Franz y Arthur se dirigen a este únicamente porque no saben cómo matar el tiempo. Su sola ambición es la de ocupar un rato de forma entretenida, sin una ambición edificante o elevada de ningún tipo. No existe un engrandecimiento ni endiosamiento de la susodicha actividad, tampoco un respeto en absoluto a la institución ni a la visita, la cual se realiza, literalmente, a todo correr.
Además, nos sorprende igualmente el comentario posterior del narrador tras la conquista del récord de visita más veloz en el Louvre: “los tres sentían que ahora nada les podía parar”. Pareciera como si, una vez cruzado a todo correr el museo —este como espacio sagrado, como lugar de culto y veneración de las obras, como templo—, una vez sorteados los vigilantes de sala y los respetables visitantes, cualquier actividad resultara menor, como una minucia, algo insignificante, es decir, como si ninguna gesta pudiera interponerse en su camino, tampoco el robo previsto. Así, el espectador de la película entiende la visita acelerada al museo como un acto delictivo y reprochable, e, igualmente, como una suerte de preparativo del futuro plan criminal que van a llevar a cabo. Cargados de adrenalina, ya están listos para hurtar. Sin embargo, prestemos ahora atención a lo que sucede dentro del museo. ¿Qué nos llama la atención?


En un determinado momento, un gesto nos descoloca: uno de los bandidos, mientras corre veloz por un pasillo del Louvre —cogido de la mano de su compañero—, gira la cabeza hacia el cuadro que está justo dejando atrás en su carrera y lo observa en apenas un segundo. Hay que mirar con atención; se trata de un instante. Sin embargo, esto vuelve a suceder. Si nos fijamos bien, en la última escena de los tres protagonistas corriendo dentro del museo, vemos cómo Odile levanta la cabeza y la gira a ambos lados, como quien hace dos fotos sin tiempo para atender verdaderamente a aquello que está fotografiando. “Chas”, “chas”, y continúa corriendo sin detenerse ni un instante. Vemos, de esta forma, cómo los tres singulares protagonistas del filme no solo corren a toda velocidad por las salas del museo, sino que también giran el cuello y alzan la vista para contemplar los cuadros, como si tratasen de retener en su mente algunos destellos de lo que se expone en el museo, sin la necesidad de ralentizar la marcha. En seguida, asociamos su condición de maleantes y malhechores con una mala práctica, con una visita disfuncional del museo. Aunque la escena es breve, esta idea se nos queda grabada. El vigilante indignado y el resto de espectadores conmocionados refuerzan esa idea. “¿Qué más no se debe hacer dentro del museo?”, podríamos preguntarnos. “¿Qué está prohibido en el museo —aparte de correr—?” “¿Cómo se configuran esas prohibiciones y reglas institucionales?”.
¿Qué está prohibido en el museo —aparte de correr—?

El museo se conforma en base a un modo de experiencia estética que al mismo tiempo premia la contemplación como fuerza a la circulación. Regula el flujo de cuerpos y miradas en su seno (como evidenciaba en 2013 la exposición No tocar, por favor que acogió ARTIUM) de forma casi siempre implícita y no directa, esto es, no antagónica ni prohibitiva. Sabemos lo que tenemos que hacer, aunque nadie nos lo diga. Es decir, sabemos cómo debemos comportarnos sin que esto se anuncia a cada paso. Sabemos que no podemos correr por las salas, puesto que esto perturbaría a los espectadores; sabemos que no podemos acercarnos mucho a mirar una obra (si lo hacemos seguramente se nos posará en nuestro cogote un vigilante de seguridad para avisarnos de nuestra imprudencia), pero que tampoco deberíamos alejarnos demasiado si queremos aprehender sus detalles; sabemos que no podemos comer, ni reír fuerte, ni retroceder en la visita; sabemos que debemos emocionarnos pero no exceso, no deberíamos en ningún caso llorar ni montar un espectáculo… En caso de contradecir fuertemente estas normas (casi todas no escritas) en seguida se nos reprenderá y se nos dictará disciplinariamente cómo debemos interactuar con las obras en el museo. Sucede, de hecho, que ya se están comenzando a implementar inteligencias artificiales en el control y vigilancia de los visitantes de los museos. Así lo cuenta José Luis Marzo en su libro Las videntes. Imágenes en la era de la predicción.
La subjetividad del visitante ideal/normal/adecuado en el museo: un visitante que ni corre ni grita ni se detiene en demasía
De esta forma, ya no se trata únicamente de los ojos humanos que miran las obras (también plagadas de ojos, “ojos pintados”, “ojos esculpidos”, etc.), y que miran a su vez al resto de visitantes, juzgando a quien mira (ojos que miran al que mira), sino que además se sumarían, a partir de ahora, a todos estos ojos unos ojos maquínicos que nos vigilan en la sombra. Todo este cúmulo de ojos finalmente construyen la subjetividad del visitante ideal/normal/adecuado en el museo: un visitante que ni corre ni grita ni se detiene en demasía. Conforman estos (y el resto de ojos vigilantes) una manera correcta de visitar el museo y modelan un espectador normativo, aquel que pasea sosegado y contempla con atención, pero que circula, que da paso al resto de visitantes y que no se acerca mucho, ni a ellos ni a las obras, que mantiene el silencio y que camino erguido, manteniendo la compostura.

En realidad, el museo, desde sus inicios, se ha dedicado a construir un tipo de sujeto concreto, una identidad específica (burguesa): una subjetividad delineada y unívoca. Muchas veces únicamente nos damos cuenta de aquello que no podemos hacer en el museo cuando observamos a otro visitante que pervierte el sentido común, el orden y harmonía que preserva el museo como si se tratase este de un santuario. Así sucede cuando contemplamos la escena comentada de Bande à parte, momento en el que inmediatamente nos apetece explorar las prohibiciones implícitas del museo; momento en el que nos surge, quizás, la necesidad de elaborar una lista de actividades que no se deben hacer bajo ningún concepto dentro de un museo: comer, reír a carcajadas, llorar, tumbarse en el suelo, tocar las obras, pintar las paredes, correr, dormir, desnudarse, tirarse pedos, tirarse eructos, echarse la siesta en una hamaca… Por decir algunos ejemplos.
El museo, desde sus inicios, se ha dedicado a construir un tipo de sujeto concreto
En esta línea, el medio Tráfico Visual estudiaba también esta escena de la carrera en el Louvre y enfatizaba muy agudamente en lo revelador de su análisis: «Eso de correr por uno de los más influyentes y reverenciados templos del arte mundial alterando el sosegado ritual de la contemplación, constituye un gesto de irreverencia calculada que plantea una serie de interrogantes en torno a la definición del arte y el papel de los museos como espacios de trascendencia […] Paradójicamente, correr entre cuadros, estatuas y objetos museales en vez de detenerse a mirarlos, pone al descubierto la lenta temporalidad del museo. Entonces, correr puede interpretarse como un divertimento o como una pulsión de escape. En cualquiera de los dos casos, se trata de una carrera contra la muerte que acecha tras los muros del museo, entre marcos, vitrinas y pedestales. Para no fallecer en el intento aún antes de haberlo visto todo, el público ha de convertirse en atleta y el arte en trofeo».

Se nos exige en el museo concentrar la mirada sobre el objeto (artístico) privilegiado y leer las cartelas con atención. Debemos dedicar un tiempo concreto a cada obra (¿cuánto exactamente?, de eso no se nos dice nada) y además un periodo de reflexión, para digerir la obra y especular sobre sus posibles sentidos, significados y aplicaciones a la vida, así como a nuestro entorno social. Pero, ¿quién dispone de ese tiempo?, me pregunto. Y, ¿por qué debemos juzgar con esa petulante superioridad intelectual a quienes hacen una visita a la carrera, quienes quizás no disponen del tiempo o las ganas de detenerse esforzadamente a contemplar cada obra y meditar, y pararse largo y tendido para inspeccionar así cada detalle, para exaltarse con la ignominiosa belleza albergada en el museo, a través de sus obras?
Una visita placentera, más encaminada y guiada al descubrimiento de las relaciones formales, que destinada a las elevadas cuestiones conceptuales
Quizás, me gustaría plantear a colación de la carrera que filmaba Godard, sea igualmente lícito realizar un paseo distraído por el museo, una visita placentera, más encaminada y guiada al descubrimiento de las relaciones formales, que destinada a las elevadas cuestiones conceptuales. Quizás no siempre haya que ser ese espectador normativo que quiere el museo y quizás, solo quizás, podamos parecernos un poco a los protagonistas de Bande à parte. No siempre desde luego. No importunando al resto de visitantes, en ningún caso. Pero sí creo que deberíamos dejar de engrandecer y sacralizar la visita contemplativa, extendida en el tiempo y didáctica que fomenta el museo, para diseminar por el contrario nuevos senderos y rutas a recorrer en los museo, para ensayar inéditas modalidades de visita, para ofrecer formas más plurales, relajadas y personales de acceder a la institución museística, donde quepa la inmersión de quien únicamente busca una obra o un artista, o incluso de aquel que quiere pasear relajadamente en busca de un estímulo que le detenga, que le llame la atención. Es esta únicamente una idea que esbozo a la carrera, con pasos y pensamientos ágiles, como las rápidas y ligeras zancadas de Odile, Franz y Arthur a través del Louvre. Solo una posible forma de visitar (o de no hacerlo) un museo: una tentativa de reflexión sobre cómo (no) visitar un museo. Solo eso, nada más.