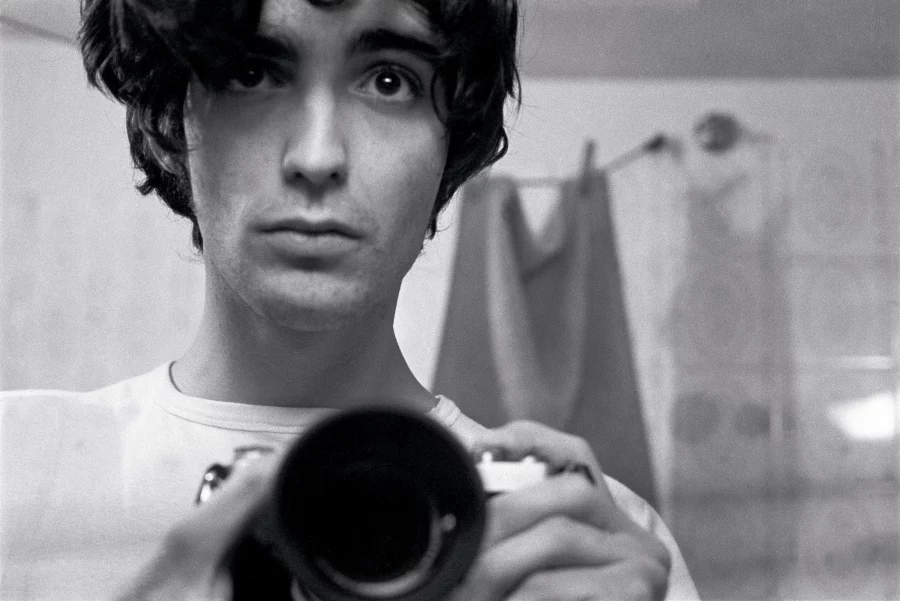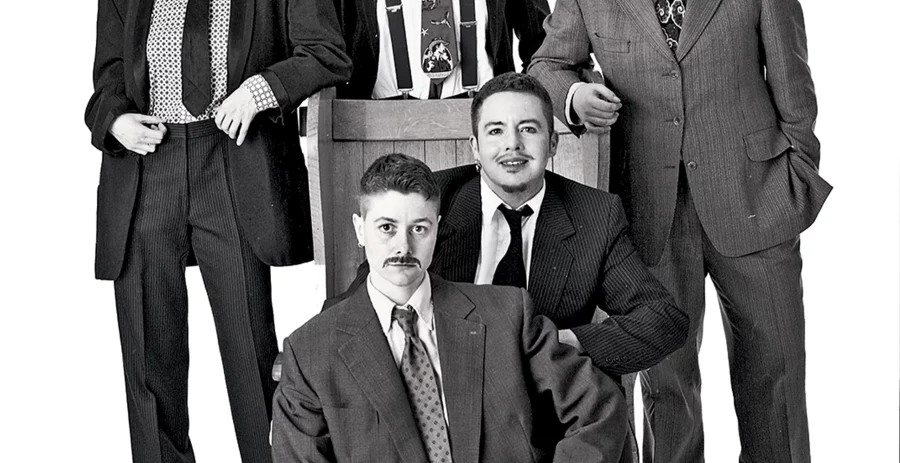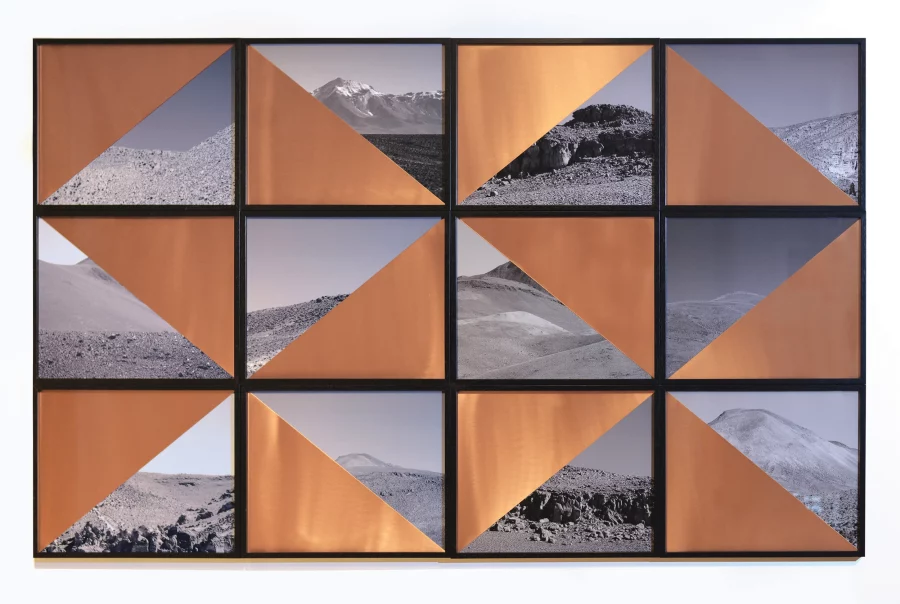Algunas enseñanzas del caso español
La exactitud no es la verdad
(Henri Matisse, vía José-Miguel Ullán)
Interrogarse por el estado actual de la crítica es una invitación a la melancolía, sobre todo si uno dejó hace años —¡ay!— de ser joven y la pregunta proviene de una revista llamada Utopía. Pero combatir la melancolía es precisamente una de las tareas fundamentales del crítico, al igual que predicar con el ejemplo. En las páginas que siguen intentaré esbozar una lectura personal de la evolución de la crítica cultural española en el último medio siglo, de la que creo pueden extraerse algunas enseñanzas útiles en los tiempos que corren. La elección de España como estudio de caso, aunque obligada evidentemente por razones biográficas y profesionales, se justifica no obstante también por las peculiares circunstancias históricas en las que la crítica ha tenido que desarrollar su labor en mi país, evidenciando así las siempre complejas articulaciones de esta institución con las diversas formas de poder.
España, 1969-2000
Como es bien sabido, la dictadura franquista impuso durante sus casi cuarenta años de nacional-catolicismo un control férreo, que solo aflojaría parcialmente en su última etapa, sobre todas las producciones intelectuales, artísticas y culturales. Dicho control se ejercía por todas las vías posibles: censuras varias, regulación de las importaciones, intervención del mercado, supervisión rigurosa de las instituciones, vigilancia ideológica constante, prebendas, premios y un largo etcétera, por no hablar de los exterminios, las purgas y los exilios previos de todos los desafectos al régimen. Durante ese periodo, y especialmente en su tramo final, una de las formas fundamentales que tomó la resistencia al régimen fue el de la crítica cultural. Vertebrado históricamente en torno al —la fórmula habitual entonces era en la órbita del— Partido Comunista de España, y más tarde también a otros grupúsculos de izquierda radical, el antifranquismo se revestía a menudo, tanto en el plano teórico como en la praxis político-artística, de un fuerte componente intelectual y cultural. En el plano teórico, el acceso a la cultura se vinculaba, desde los movimientos obreros al asociacionismo estudiantil, a los revolucionarios ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La disidencia política exigía inquietud y formación, y cualquier forma cultural era susceptible de ser juzgada desde una óptica ideológica, ética y estética.
En la práctica, tanto la accidentada historia de España como el aislamiento impuesto por el franquismo marcaban indeleblemente dicha crítica, para bien y para mal.…
Este artículo es para suscriptores de ARCHIVO
Suscríbete