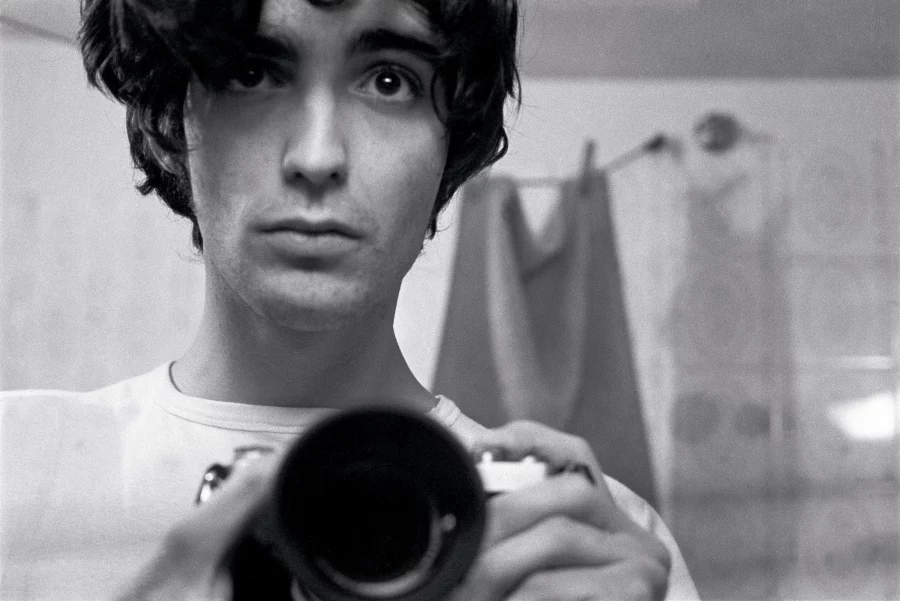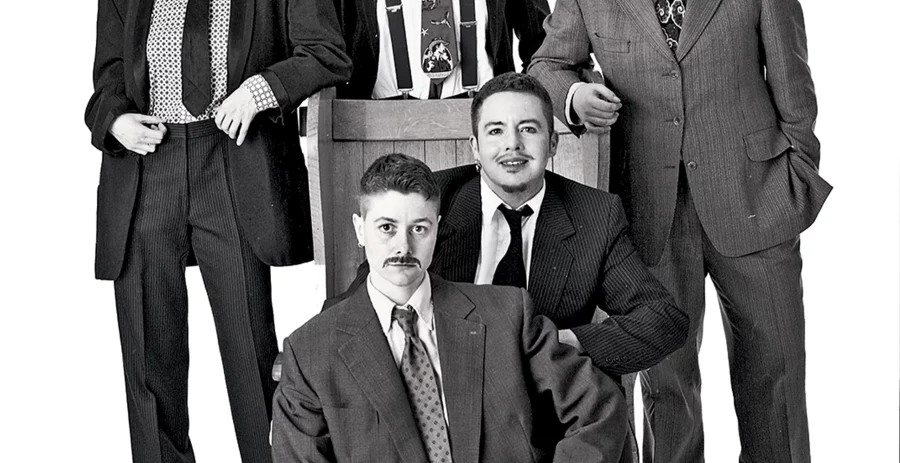El museo animista del lago de Texcoco es un proyecto de Adriana Salazar. El MALT es muchas cosas: una tesis de doctorado en la UNAM que se presenta como una investigación artística, una exposición en el MUCA Roma inaugurada en 2018, una colaboración con una publicación especializada en medio ambiente, una incursión detectivesca en la CONAGUA, un ejercicio de arqueología de desechos y una enciclopedia de afectos, por citar algunas. El MALT puede entenderse como una zona de contacto, diciéndolo con el antropólogo James Clifford cuando caracteriza ciertos museos como lugares donde múltiples traducciones, conflictivas e incompatibles, necesitan llevarse a cabo porque ponen en marcha una improbable articulación entre narraciones, objetos y agentes dispares. En el entramado del MALT, la singularidad de cada uno de ellos se ve reconfigurada de modo que ni la laguna Nabor Carrillo es solo una laguna ni los guardias forestales son meros guardias forestales ni los escombros solo escombros. De hecho, Adriana Salazar se ve ahí enredada y acaba siendo ella también una invención de El museo animista del lago de Texcoco.
Estas mutaciones hacen aparecer el MALT como un objeto frontera, un emplazamiento en el que se cruzan ámbitos de saber, sociales y de existencia disímiles en los que cada uno de ellos halla acomodo pero de modos inusuales. Susan Leigh Star y James R. Griesemer defienden que la noción de objeto frontera permite dar cuenta del carácter relacional de los objetos —de hecho, no solo de los objetos sino de todo lo que existe, que es decir, de todo lo que puede entrar en relación con otras “cosas”— a la vez que manifiesta su condición robusta, que les permite ser reconocibles aunque se desplacen a otros entramados. El trabajo de ambos no es ni mucho menos pionero en abogar por la condición relacional de los objetos pero, visto desde nuestros días, su aparición en 1989 es un indicio de las reflexiones que entrelazaron los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad y el Arte —no solo el contemporáneo— y la Antropología. Fue en torno a ese año cuando se generalizaron concepciones inestables, descentradas o animistas de los objetos. Desdibujar el objeto y la agencia en las mediaciones sociales no es algo fechado en el pasado ni exclusivo de las prácticas artísticas: aquel interés por desestabilizar la materia persiste en nuestros días y el porqué es cualquier cosa menos evidente.
La antropología (posmoderna) y la rebelión de los objetos
Se ha escrito más que suficientemente de la polémica exposición Primitivismo en el arte del siglo XX: afinidad de lo tribal y lo moderno, que tuvo lugar en el MoMA en 1984-1985, donde se rastreaba mediante la yuxtaposición de “objetos etnográficos” y “obras de arte” la inspiración que los artistas de las vanguardias encontraron en las culturas que quedaban fuera de las fronteras de la civilización occidental.…
Este artículo es para suscriptores de ARCHIVO
Suscríbete