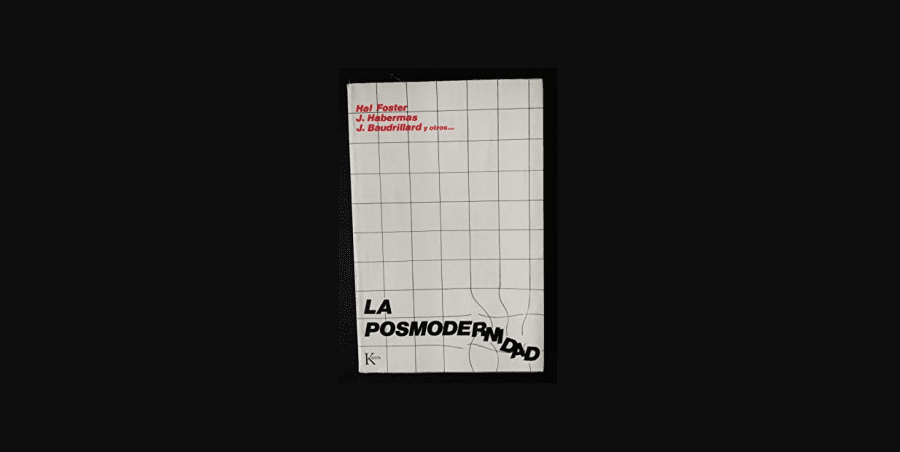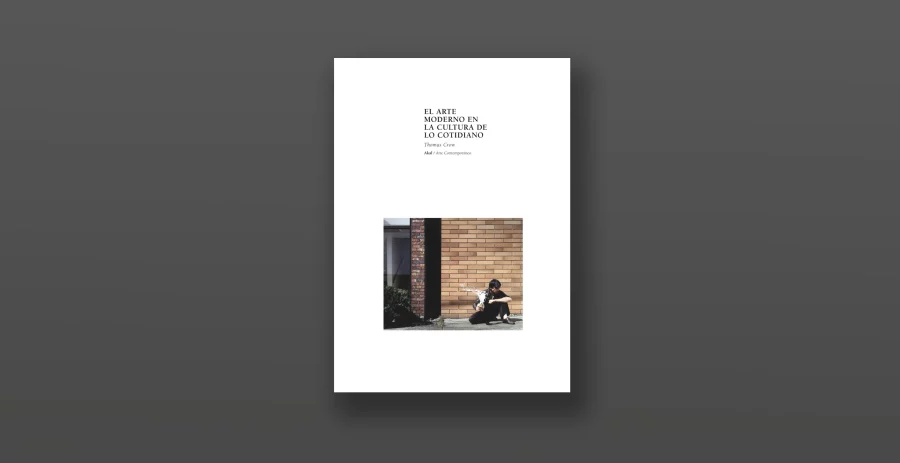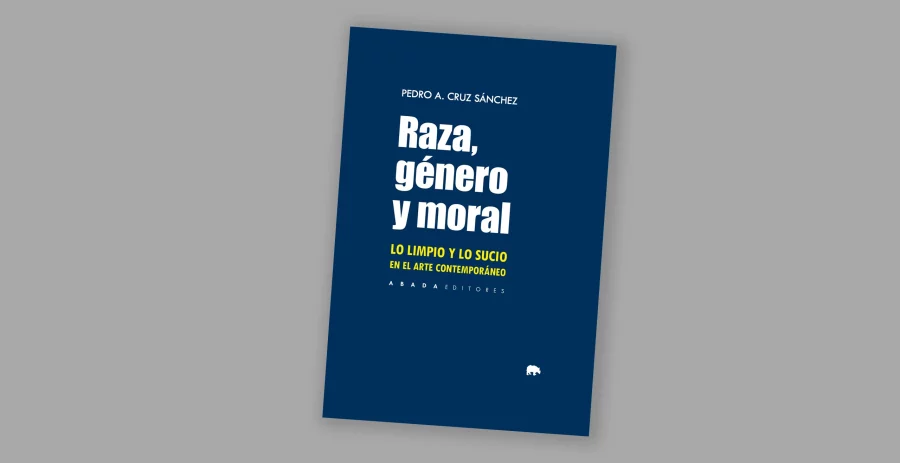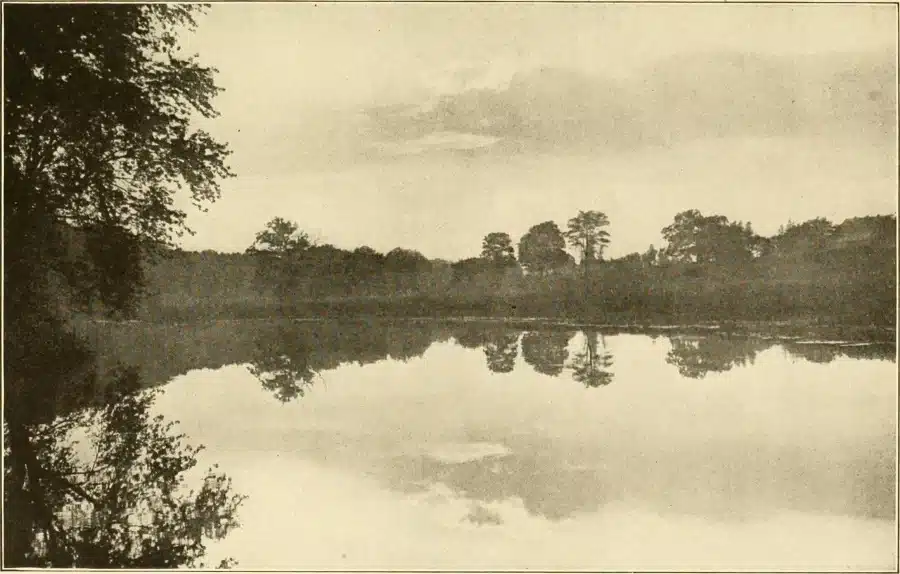Las últimas noticias nos llegan desde Ayotzinapa en México o desde Ferguson en Estados Unidos; nos hablan sobre la vulneración de los derechos de los haitianos en República Dominicana o de los cuerpos de los inmigrantes que caen heridos de lo alto de la valla de Melilla y que son deportados ilegalmente cuando pisan territorio español. Somos testigos en la distancia de las atrocidades que están ocurriendo en Siria o Palestina. La impotencia nos sobrecoge e inculpa como cómplices silenciosos del expolio y olvido de un continente que sufre la pandemia del Ébola y miles de muertes en Sierra Leona, Liberia, Guinea y otros países africanos. Por otra parte, en un museo español un grupo de investigadores enarbola una pancarta solidaria donde se lee “Ayotzinapa somos todos”; o la comunidad universitaria mexicana ha formado la Red de académicos por Ayotzinapa: nos faltan 43. También se pudo leer en el Zócalo en México D.F., la denuncia que en grandes letras expresaba el clamor y la indignación popular ante la masacre en Iguala: “Fue el Estado”.
Ese paisaje de dolor y desigualdades de toda índole que dibujan los diferentes escenarios geopolíticos de un mundo postcolonial globalizado, indica que las relaciones de poder sustentadas en ideologías nacionalistas y religiosas, en discursos de supremacías étnicas, hegemonías de clase, discriminación sexual, políticas de género, racismo, explotación laboral en el sistema capitalista, etc., otorgan absoluta urgencia y actualidad en el presente al tan llevado y traído debate sobre la subalternidad. En este contexto, el cardinal ensayo Can the Subaltern Speak?1Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow-Sacrifice”, Wedge, Winter-Spring, 7-8, 1985, 120-130. de Gayatri Chakravorty Spivak (Calcuta, 1942)2La biografía vital e intelectual de Spivak la llevó en la década de los 60 a emigrar a los Estados Unidos. Es profesora en el Departamento de Inglés y Literatura Comparada en la Universidad de Columbia, Nueva York. Es una activista feminista y participante en movimientos sociales de educación rural en la India y en proyectos de militancia ecológica., más allá de la genealogía del concepto y las polémicas sobre las definiciones o los alcances y exclusiones del texto en torno a la subalternidad, ha devenido una lectura obligada en la cartografía del pensamiento teórico contemporáneo3Puede verse un exhaustivo análisis genealógico del texto de Spivak, que incluye una interpretación comparativa de la evolución del ensayo en sus diferentes presentaciones y ediciones (desde la conferencia “Power and Desire” (1983), pasando por la publicación en la revista Wedge (1985) y en “Can the Subaltern Speak?”, en Cary Nelson y Lawrence Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana: University of Illinois Press, 1988, 271-313; hasta la inclusión de una versión revisada de 1993 en el tercer capítulo “History” del libro: Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Towards History of the Vanishing Present, Cambridge: Harvard University Press, 1999) en la traducción y edición crítica: Manuel Asensi (ed.), ¿Pueden hablar los subalternos?, Barcelona: MACBA, 2009.
Can the Subaltern Speak? se ha convertido en una pregunta clave
Desde que se publicara a mediados de los años 80, con una crítica implícita al trabajo del Grupo de Estudios Subalternos en el sur de Asia y a la perspectiva marxista y postcolonial desde la cual era interpelada la historiografía moderna de la india como una construcción letrada y académica de raigambre occidental y colonial, Can the Subaltern Speak? se ha convertido en una pregunta clave. En ese sentido, nos encontramos ante una formulación a la que la autora responde con un análisis de los modos en que en situaciones históricas concretas, en el tránsito de la sociedad colonial a la postcolonial en la India, se han construido discursivamente a través de los documentos coloniales, el sistema jurídico, los archivos, la escritura de la Historia, las figuras de algunos sujetos subalternos, a los que ni siquiera los procesos de descolonización –incluyendo el proyecto nacionalista (eminentemente masculino) de contra-narrativa histórica del Grupo de Estudios Subalternos- han incorporado en sus representaciones de resistencia.

En ese punto del análisis emerge una de las aportaciones fundamentales del texto de Spivak, la crítica al pensamiento postcolonial y a los estudios subalternos desde una perspectiva de género, que incorpora además apostillas al feminismo occidental o del llamado Primer Mundo, especialmente a su vertiente francesa. Las sucesivas interpretaciones del ensayo de Spivak, advierten de las dificultades de traducción y exégesis de determinadas categorías en el campo transdisciplinar de la producción teórica contemporánea, que resultan tan esquivas a la tradición del positivismo occidental como a la historicidad de ciertos conceptos consolidados en la filosofía y el pensamiento político moderno, tales como nación o clase. Al mismo tiempo, la crítica a la idea de un sujeto occidental y a sus representaciones plurales es orquestada desde márgenes de interlocución que excedían lo que Spivak denominó “radicales hegemónicos”: mujer (entiéndase occidental o como construcción del sistema de género moderno/colonial) y clase trabajadora.
la crítica a la idea de un sujeto occidental y a sus representaciones plurales es orquestada desde márgenes de interlocución que excedían lo que Spivak denominó “radicales hegemónicos”
La propia Spivak hace un ejercicio de autocrítica y vigilancia epistémica que reconoce su “doble vínculo”, su posición cómplice y arriesgada en tanto mujer de clase media que se encuentra discursando desde la academia norteamericana con un lenguaje formalizado y asumiendo la deconstrucción como método de lectura de su objeto de estudio. Indefectiblemente, para Spivak la empatía o solidaridad con aquellas o aquellos que encarnan subjetividades subalternizadas históricamente en los procesos de colonización-descolonización, en el sistema de explotación capitalista, no es garante de una representación, por parte de los/las intelectuales, exenta de la violencia política, ideológica y lingüística que encierra cualquier traducción. La teórica ha comentado al respecto que su ensayo se inició a partir de la voluntad de alejarse de su europeidad, en un intento de redefinirse a sí misma, en el reencuentro con la India como un imaginario local y desde la condición de un cuerpo atravesado por la experiencia de la diáspora. A esas formulaciones o agencias móviles de la identidad para la acción y la constitución como sujeto político en circunstancias precisas y con objetivos específicos visibles y compartidos, les llama “esencialismo estratégico”.
Precisamente, es esa una de las nociones más productivas que lega un texto como Can the Subaltern Speak? para la acción política de los movimientos sociales, el devenir de la agencia de diferentes subjetividades y la vigilancia epistemológica del investigador social y el intelectual de hoy. A través de ella podemos entender el flujo de afectos que recorre aquellos cuerpos racializados, excluidos socialmente, privados de sus derechos de ciudadanía, aparentemente distantes y evidentemente marcados por las políticas de la diferencia, que mencionábamos al inicio de este texto.
(Libro recomendado por Estrella de Diego. Texto realizado en 2015)
- 1Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow-Sacrifice”, Wedge, Winter-Spring, 7-8, 1985, 120-130
- 2La biografía vital e intelectual de Spivak la llevó en la década de los 60 a emigrar a los Estados Unidos. Es profesora en el Departamento de Inglés y Literatura Comparada en la Universidad de Columbia, Nueva York. Es una activista feminista y participante en movimientos sociales de educación rural en la India y en proyectos de militancia ecológica.
- 3Puede verse un exhaustivo análisis genealógico del texto de Spivak, que incluye una interpretación comparativa de la evolución del ensayo en sus diferentes presentaciones y ediciones (desde la conferencia “Power and Desire” (1983), pasando por la publicación en la revista Wedge (1985) y en “Can the Subaltern Speak?”, en Cary Nelson y Lawrence Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana: University of Illinois Press, 1988, 271-313; hasta la inclusión de una versión revisada de 1993 en el tercer capítulo “History” del libro: Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Towards History of the Vanishing Present, Cambridge: Harvard University Press, 1999) en la traducción y edición crítica: Manuel Asensi (ed.), ¿Pueden hablar los subalternos?, Barcelona: MACBA, 2009