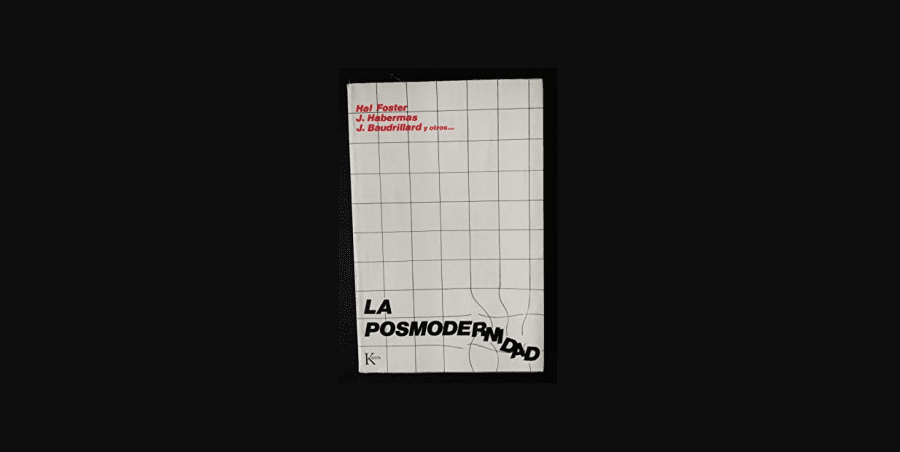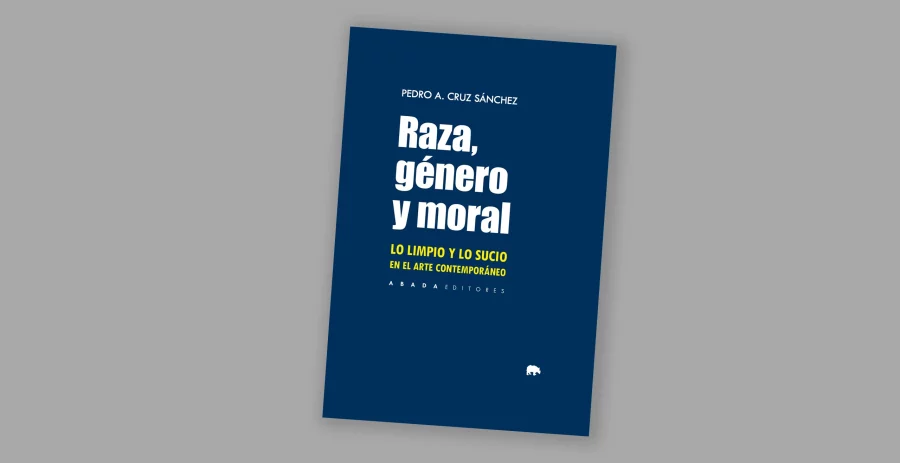El arte moderno en la cultura de lo cotidiano
Thomas Crow
Akal, 2002
Nuestra forma de entender el mundo ha ido configurándose, dentro de gran parte del pensamiento occidental, en torno a un sistema dialéctico de conceptos contrarios, de dualidades enfrentadas en clara oposición. Distinciones del tipo “artes mayores–artes menores”, “alta cultura–cultura popular”, o “élite–masa”, forman parte de nuestro léxico habitual –resultado quizás de una persistente obsesión por establecer jerarquías y por hacer prevalecer lo superior, siempre en lucha contra lo inferior. De este modo, la posmodernidad, que, frente al intelectual arte de vanguardia respaldado por el modernismo, favoreció una práctica cultural visual (más heterogénea y asequible), no dejó de revelar, en la defensa de “lo otro” y en la negación de su contrario, su propia debilidad: la continuidad de la dependencia del arte popular respecto del cultivado. Así, modernidad y posmodernidad, ambas bipolares y antagónicas, pasaron por alto las redes de interdependencia que existen entre ambas, y que en realidad hacen a los artistas de vanguardia tan deudores con la cultura de masas dominante como ésta con los otros.
Esta es la tesis que Thomas Crow (Chicago, 1948), crítico de arte y profesor universitario, despliega en esta colección de artículos, escritos con motivo de publicaciones anteriores y recopilados para esta edición, originalmente publicada en 1996 por la Yale University Press. Crow, que comenzó su trayectoria estudiando la pintura académica francesa del siglo XVIII y sus concomitancias con la Revolución Francesa, con una metodología cercana a la orientación marxista de su mentor, T. J. Clark –lo cual le procuró ciertos desencuentros con la ideología académica dominante–, fue después acercándose a la producción artística contemporánea: el análisis de ésta y de su imbricación con cuestiones sociales y estéticas le irá sirviendo de base, antes que la propia institución académica, para trazar una atrevida teoría cultural, crítica con los estudios en cultura visual más maniqueos.
Así, modernidad y posmodernidad, ambas bipolares y antagónicas, pasaron por alto las redes de interdependencia que existen entre ambas
El recorrido comienza aquí con la pintura impresionista de vanguardia. En sus representaciones del ocio de la burguesía parisina del siglo XIX, abordadas con una perspectiva implícitamente crítica, enraizada en la vida social, ésta ya se planteó la introducción de la cultura popular como algo más que un medio para un fin, aceptando la interdependencia entre “lo superior” y “lo inferior”. Ecuación que se mantuvo, pero invertida, en la teoría modernista de Clement Greenberg de principios del siglo XX: la cultura de consumo, identificada con lo kitsch, representaba para él la mercadotecnia de la cultura, la reproducción estereotipada que reducía el arte a un vulgar espectáculo; por ello, para recuperar la autonomía del arte y la libertad creadora, Greenberg defendió un modelo de pintura fiel a sus propios medios, una pintura encarnada en la abstracción.
Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, el arte más avanzado y vanguardista estadounidense coqueteó con poner su imagen de modernidad al servicio de intereses ideológicos. Mientras que Pollock era aupado por la crítica como símbolo de legitimación de la hegemonía cultural –y, por tanto, política– americana, sirviendo a fines propagandísticos, las primeras obras pop de Warhol, sin embargo, contradecían su imagen superficial: repetidos hasta la saciedad, los iconos de la cultura de masas, símbolos de la abundancia, eran así reducidos a puras mercancías, dando pie a una interpretación irónica del consumo capitalista. Pero el boom del mercado del arte de los años 70 acabará imponiendo esta complicidad comercial del arte contemporáneo, tanto en la crítica especializada –subordinada a las demandas opresivas de la economía global– como en la práctica artística: el proyecto modernista, que había promovido una pintura no figurativa, pura, para escapar al fetiche de la mercancía, se demostraba acabado cuando las prácticas de abstracción simulada de mediados de los 80, parodiando su falta de originalidad y de contenido, eran ahora avaladas por criterios económicos, y no estéticos, con lo que ellas mismas consentían su implicación.
Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, el arte más avanzado y vanguardista estadounidense coqueteó con poner su imagen de modernidad al servicio de intereses ideológicos
Todo esto va conduciendo a la situación actual, que casos como el del site-specific y el arte público –y la apropiación política del término, al principio restringido a la crítica especializada–, plantean las condiciones del debate actual; polarizado entre la libertad estética de los artistas y la accesibilidad popular, subordinados ambos a los dictados del poder, este debate acabará por revelar las limitaciones impuestas por una jerarquización artificial y elitista, que se cree con autoridad para decidir en nombre del público y de su nivel de entendimiento. Algo que la teoría de la posmodernidad y de la cultura visual aparentemente resolvieron, con el anuncio de una historia ampliada de las imágenes que prometía una liberación del discurso erudito y hermético. Pero no nos engañemos: al contrario, perpetuaron la supremacía modernista de la visualidad, confiada en un espectador entrenado, con los que definitivamente sí rompió el arte conceptual, anticipador del arte actual más avanzado.
Por fortuna, concluye Crow; porque, rompiendo jerarquías y arrebatando a la academia su compromiso con la filosofía, esta corriente se entrega a la causa más noble: la de trasladar los discursos más exigentes al público inexperto y a la cultura de masas dominante, al tiempo que reconociendo sus deudas con éstos, para establecer una colaboración de ida y vuelta, recíproca e inclusiva y, ya por fin, democrática.