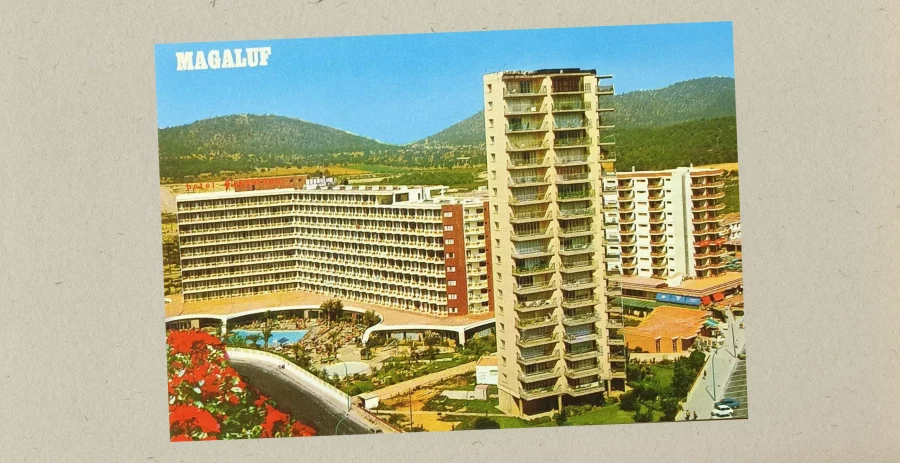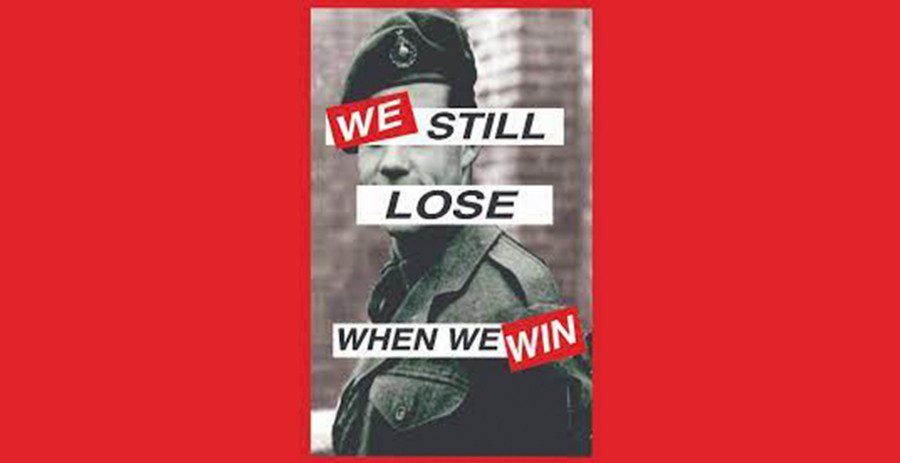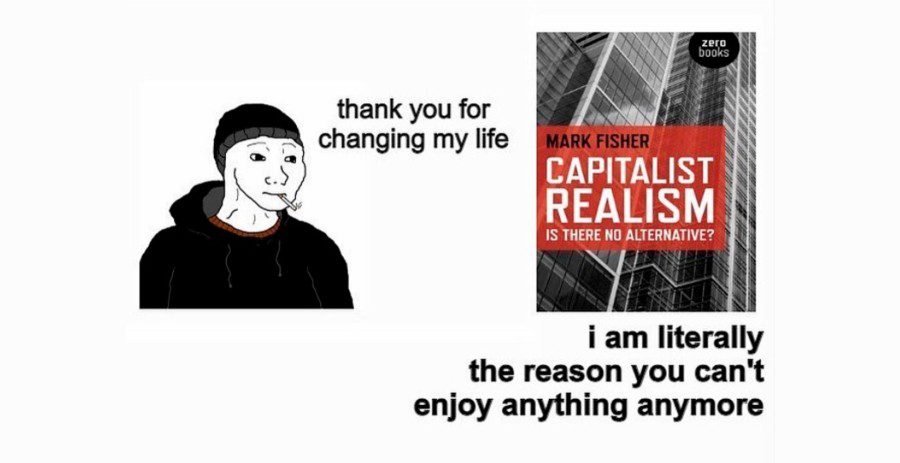En 1928, el artista Josep Viladomat realizó una escultura destinada a ocupar los jardines del Teatre Grec por encargo del Ayuntamiento de Barcelona. Con el título Noia de la trena el escultor catalán representó en bronce a una joven mujer desnuda que, congelada en un estilizado escorzo novecentista, recogía cuidadosamente con sus manos la trenza inacabada que organizaba su cabello. La obra, debido quizá a su delicadeza figurativa y a su buena factura, asumió rápidamente un rol decorativo en el paisaje urbano de la ciudad condal. En 2003, el municipio decidió trasladar la escultura hasta los jardines de Laribal, donde desde entonces ocupa el centro de una pequeña rotonda de tierra que ocasionalmente es visitada por algún turista despistado durante algunas de las caminatas guiadas que abarrotan Montjuïc.

Lo anodino parecía una condición inapelable y definitoria de aquella obra del escultor catalán; sin embargo, en 2018, la Noia de la trena abandonó durante unas horas su letargo y su condición forzosa de mobiliario urbano. Una mañana, sin previo aviso y sin apenas difusión, con claridad pero con notable torpeza, apareció escrita en el pedestal de la efigie la frase: mi papá me pega1Anécdota extraída del texto de Jorge Luis Marzo presente en el catálogo de la muestra Fantasma 77 donde también escriben Mateo Guidi y Rebecca Mutell.. Lo que unos momentos antes había sido una escultura de jardín obligada por la mirada “acteónica” del autor y del espectador a representar una mera alegoría de la feminidad, se convertía entonces, fugazmente, en un monumento efímero capaz de señalar con decisión la violencia contra las mujeres. Una escueta frase escrita de forma apresurada con un rotulador resignificaba radicalmente la obra. La tinta, en sustitución de la común placa conmemorativa grabada sobre metal, mármol o granito, recordaba algo socialmente escondido. Lo opaco se tornaba transparente en un arrebato de espontaneidad con un compromiso político manifiesto. Una suerte de contra-memorial se erigía sutilmente entre el polvo y los arbustos del parque. Desde los jardines de Laribal, por unas pocas horas, resonaban otras voces, otras historias y otros relatos. Fantasmas y espectros ocupaban el bronce y la Noia de la trena relajaba su forzado escorzo mientras finalizaba su trenza. En aquel instante la escultura de Josep Viladomat asumió una función dialéctica y revelaba así una brecha, una grieta a ocupar, una posibilidad.
La institucionalización de la memoria, de forma capciosa, servía de excusa, de parche
Nueve años antes de esta acción sin autoría demostrada, se inauguraba en Aravaca, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, el monumento homenaje a Lucrecia Pérez, la primera víctima de un asesinato racista institucionalmente reconocido como tal en España. De origen dominicano y negra, Lucrecia había emigrado a la península con intención de mejorar su situación económica y social pero, tras perder su trabajo, sin hogar y enferma, tuvo que buscar sitio en la calle para pasar las noches y los días. Sin techo, acabó durmiendo en la discoteca Four Roses, donde el 13 de noviembre de 1992 fue asesinada por un grupo de extrema derecha tras un disparo mortal en el pecho. Ese mismo año se honraba en este país la hazaña que justificaba la presencia de Lucrecia en España, el evento que explicaba el origen de su apellido, de la lengua que hablaba y del discurso que motivó su muerte. No fue hasta el año 2006 cuando la ciudad de Madrid decidió rememorar este evento catastrófico colocando un pequeño y descuidado pedestal de granito en el lugar donde ocurrió el asalto. Sobre la superficie del monumento el Ayuntamiento decidió inmortalizar la siguiente frase: POR LA CONVIVENCIA. HOMENAJE A LUCRECIA PÉREZ.

La institucionalización de la memoria parece requerir unas formas y unos lenguajes concretos
Las horribles letras metálicas olvidaban el disparo, la sangre y la historia que explicaba la presencia de Lucrecia en aquel páramo. De forma diametralmente opuesta a las palabras escritas con rotulador sobre el pedestal de la Noia de la trena, este desvergonzado sintagma ocultaba una realidad existente a través de su supuesta monumentalización. La institucionalización de la memoria, de forma capciosa, servía de excusa, de parche. La obra tapaba con granito una conversación mucho más amplia y compleja alrededor del recuerdo y de las miserias más flagrantes de la propia sociedad española. Un monumento homenaje obligaba a Lucrecia Pérez al olvido de la más deshonesta de las maneras. Un regalo envenenado, un obsequio tramposo convertía la muerte de una mujer negra, pobre e inmigrante en un recordatorio por la convivencia. Una segunda muerte en nombre de la tolerancia. Como si en algún momento hubiera habido un equilibrio entre ambas fuerzas, como si hubiera habido una equivalencia, como si Lucrecia Pérez no hubiera sido asesinada mientras dormía en la calle2Sobre este monumento reflexiona Rogelio López Cuenca en su publicación Los Bárbaros, donde revisa el pasado y presente colonial de la ciudad de Madrid a través de sus esculturas y memoriales..
La memoria ante la oficialidad adquiere formas siniestras. Habitualmente silenciado y congelado, el recuerdo queda relegado a intentar valerosamente colarse por los poros del alquitrán que cubre los espacios, los objetos y las voces que lo mantienen vivo. El monumento, interesado en convertir en monólogo un debate historiográfico lleno de ecos, charcos y disonancias, no puede esquivar las sombras que desde la altura cree, erróneamente, poder borrar. Los monstruos que intenta silenciar el pedestal se escapan entre las grietas del mármol, del bronce y de la piedra pulida. Es ahora cuando la duda hace tambalear el “no sabe lo que hace” que acompaña al grabado de Goya en el que se representa a un hombre armado con un pico destruyendo una escultura clásica. Quizá aquel borracho sonriente tenía todo mucho más claro de lo que dejó ver el artista aragonés; quizá antes de actuar había escuchado el alegato de Jimmie Durham pidiendo la liberación de las piedras que componían los monumentos nazis que decoraban la Europa de postguerra; quizá había atendido a la demanda de Degas cuando este exigió al Ayuntamiento de París la construcción de verjas alrededor de los monumentos que asaltaron el callejero de la capital francesa para así no pisarlos como ocurría con los excrementos de perro; quizá aquel borracho sabía sencilla y perfectamente lo que hacía.

La institucionalización de la memoria parece requerir unas formas y unos lenguajes concretos. El rastro de la violencia, del abuso, del crimen y del exceso, las pocas veces que es reconocido, emplea unos recursos muy limitados, masivamente compartidos y forzados a la repetición constante. De nuevo, la falta de imaginación radical y la incapacidad especulativa dirigen la acción hacia el hartazgo. El uso del hormigón para inmortalizar a través de lo pesado, de lo sólido, de lo unitario, aquello que ha sido hasta entonces aparentemente esquivo es, sin duda, uno de los elementos más utilizados a la hora de traducir en edificio o en espacio la memoria. Asimismo, el empleo de una línea recta quebrada o fragmentada en varios puntos es también otro de los grandes recursos utilizados para este fin. A modo de metáfora, el horror parece interrumpir el recorrido placentero y sin fricción que hasta aquel momento definía a la propia historia oficial. Todo iba bien hasta que ocurrió aquello; todo normal hasta lo de las las cunetas; todo perfecto hasta lo de Videla; todo genial hasta que pasó eso en aquel campo de concentración. El quiebro como desviación momentánea, como breve error en el recorrido constante del relato principal. El quiebro como algo que sucedió a pesar de la oficialidad, ajeno a todo y a cualquiera.
Ante el monumento, el escombro
Sin intención de generar una genealogía o extraer de una simple enumeración una conclusión categórica, resulta sorprendente comprobar cómo estos dos elementos, el hormigón y la línea quebrada, se repiten en todo el mundo a la hora de generar espacios para conversar sobre horrores muy distintos. El Parque de la Memoria de Buenos Aires, el Museo del Holocausto de Berlín, el Museo de la Memoria de Bogotá, el Museo de la Memoria de Chile o el Museo Memoria de Andalucía son algunos de los lugares que emplean en mayor o menor medida estos recursos.


Ante estos lenguajes de representación se encuentra lo infraleve, lo anecdótico, aquello que ha quedado desplazado a la marginalia, al subsuelo, pero que, debido a su vínculo con todo lo que lleva décadas enterrado, por su relación con lo que aparece fugazmente para dejar paso a otra cosa, es capaz de retar al noble material del monumento, a sus aburridos pedestales, al alquitrán, al hormigón y a la línea quebrada.
Recuerdo ahora a Regina José Galindo, a Núria Güell, a Rosa Borrás, a Humberto Rivas, a Jorge Barbi, a Marcelo Expósito, a Lola Pérez, a Lotty Rosenfeld y a otras muchas artistas interesadas y habituadas a tratar la memoria desde otros lugares, alejadas de la monumentalidad, poniendo el cuerpo, el documento, la oralidad y el archivo en lugar del mármol y el bronce3Selección de artistas trabajadas con profundidad y desarrollo en la publicación de Juan-Ramón Barbancho titulada Arte y posmemoria. El arte como preservación de la memoria tras el conflicto.. Asimismo, me gustaría acabar este artículo recuperando la obra de Paula Luttringer titulada Cosas desenterradas en donde la artista argentina presentó una serie de fotografías y testimonios narrando el secuestro que sufrieron ella y otras compañeras en 1977 durante la dictadura cívico-militar de Videla, Massera y Agosti. Paula Luttringer fue torturada, abusada y maltratada por los militares residentes en el Club Atlético, uno de los múltiples Centros Clandestinos de Detención y Tortura que articulaban Argentina y que, tras su exilio, la artista se dedicó a fotografiar. En 1978 el Club Atlético fue demolido y enterrado bajo la autopista 25 de mayo hasta que los movimientos memorialistas consiguieron obligar al gobierno a excavar y reactivar la conversación sobre lo que ocurrió en aquel lugar. Durante el proceso de excavación se encontraron pequeños objetos de los torturados y de los torturadores, y son estos materiales olvidados por la historia los que Paula Luttringer inmortaliza en Cosas desenterradas, acompañándolos de pequeños testimonios que sitúan y contextualizan la imagen. Cito a continuación el testimonio asociado a una pequeña pelota de ping-pong encontrada bajo los kilos de arena y asfalto de la autopista. “Esta pelotita fue hallada durante las excavaciones en el terreno de lo que había sido el Club Atlético. Los sobrevivientes recuerdan la mesa ubicada al pie de la escalera de acceso y que mientras unos represores torturaban a los detenidos, otros jugaban al ping-pong”.

Lejos del fetiche, de la romantización de la esquirla, encuentro en este relato una torsión estructural de la historia. De la misma forma que mi papá me pega libera a la Noia de la trena de su condena, del mismo modo que la historia de Lucrecia Pérez revela la incapacidad institucional de tener memoria, la pelota de ping-pong devuelve la mirada, escupe el margen a la cara de aquel que se pensó pulcro y níveo. Ante el monumento, el escombro.
- 1Anécdota extraída del texto de Jorge Luis Marzo presente en el catálogo de la muestra Fantasma 77 donde también escriben Mateo Guidi y Rebecca Mutell.
- 2Sobre este monumento reflexiona Rogelio López Cuenca en su publicación Los Bárbaros, donde revisa el pasado y presente colonial de la ciudad de Madrid a través de sus esculturas y memoriales.
- 3Selección de artistas trabajadas con profundidad y desarrollo en la publicación de Juan-Ramón Barbancho titulada Arte y posmemoria. El arte como preservación de la memoria tras el conflicto.