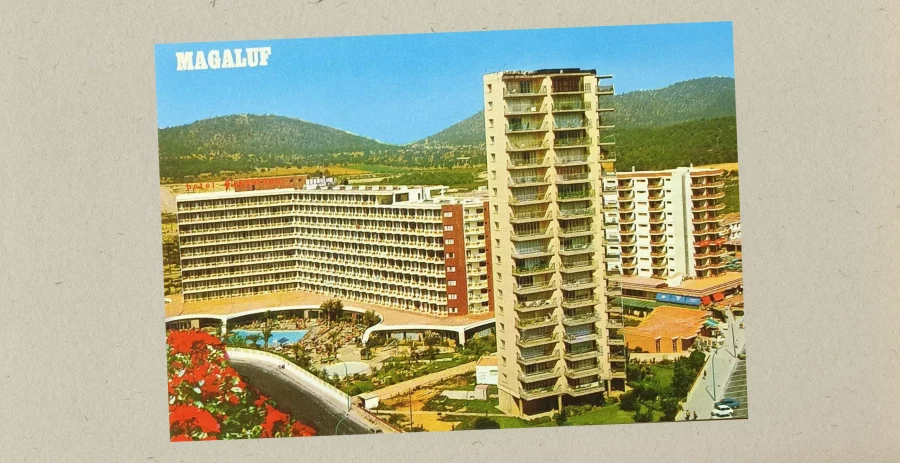Leonora Carrington, en su carácter irreverente y lúcido, solía decir que los surrealistas jugaban a adivinar qué flor eran, una metáfora que encapsula la esencia del movimiento: la búsqueda de una identidad más allá del yo racional, una identidad en constante metamorfosis que se despliega en los recesos del misterio y el azar. Ese gesto de transformarse en flor, de imaginarse en un estado de ser tan ajeno a lo humano, era un desafío directo a la tiranía del ego y de las fronteras rígidas de la realidad cotidiana. Hablamos en cierta manera de una invitación a habitar la incertidumbre, a aceptar la movilidad de los contornos del ser, a comprender que la verdad no es una posesión estable, sino un proceso en perpetua redefinición.
Hoy en día nos hallamos ante una paradoja en la que la realidad ha absorbido los sueños más salvajes del grupo surrealista. Lo que antes era un juego de deseos y fantasías ahora se despliega en nuestra cotidianeidad, donde lo absurdo y lo irracional no solo coexisten, sino que moldean nuestra percepción, disolviendo los límites entre lo real y lo imaginado. En un mundo inundado de información saturada, de fake news que se diseminan como sombras esquivas y de realidades moldeadas al capricho de los algoritmos, el surrealismo parece no ser ya un acto de rebeldía, sino una condición inevitable. Las imágenes que inundan nuestras pantallas y redes sociales son como los espejos deformantes de Buñuel en Un perro andaluz, donde la lógica se quiebra, y las narrativas se fragmentan en un baile perpetuo de ojos cortados, hormigas que emergen de manos inertes, y símbolos que desafían cualquier interpretación estable.
La percepción se convierte en una construcción y la verdad se transforma en una experiencia personal
Entonces pienso en The Weather Project de Olafur Eliasson, esa monumental instalación que transformó el Turbine Hall de la Tate Modern en un espejismo de sol indoor, con su pantalla semicircular y sus espejos que duplicaban el espacio hasta el infinito. La gente se tendía en el suelo, mirando hacia arriba, absorbiendo una luz artificial que pretendía ser una puesta de sol, mientras se desvanecía la línea entre lo real y lo fabricado. Es una metáfora perfecta para la atomización del individuo contemporáneo: todos mirando el mismo espectáculo, pero cada uno atrapado en su propia experiencia individual de un sol que sabían falso. Esa experiencia refleja nuestro tiempo, donde la percepción se convierte en una construcción y la verdad se transforma en una experiencia personal que cada uno negocia con el espejo de su propia conciencia.

Hace un siglo, el Manifiesto Surrealista emergió como un gesto de insurrección intelectual, una declaración que desafiaba las estructuras rígidas del pensamiento racional y proponía un horizonte donde el inconsciente se erguía como la verdadera brújula de la existencia, una declaración incendiaria que cuestionaba los cimientos mismos del pensamiento racional. André Breton y sus contemporáneos no solo esbozaron un nuevo horizonte artístico, sino que propusieron una revolución, hicieron un llamamiento a desmantelar todos los esquemas heredados y a reimaginar el mundo desde las grietas del inconsciente, desplegando una cartografía de lo irracional que buscaba trascender las limitaciones de la lógica. Hablamos por lo tanto de un signo de ruptura, una fuerza que arranca al ser de su aparente estabilidad y lo transforma en una serie de representaciones inestables, maleables, plasmadas a través del lenguaje y la imagen. Tal como sugería Raymond Roussel, el surrealismo “representa la tentativa más reciente de romper con las cosas que son y sustituirlas por otras, (…) cuyos contornos móviles se registran en filigrana en el fondo del ser”1Raymond Roussel, Diccionario abreviado del surrealismo (Madrid: Siruela, 2003), 97. Esta visión nos obliga a repensar la relación entre nuestra percepción del mundo y los signos que usamos para describirlo, en un juego de espejos donde el lenguaje actúa tanto como creador como traidor de la realidad.
A medida que intentamos describir lo real con mayor precisión, nos alejamos cada vez más de su esencia
Este centenario del Manifiesto Surrealista no es solo una oportunidad para rendir homenaje a una revolución estética y filosófica; es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia era. Se nos revela la necesidad de una nueva forma de percepción que no se conforme con lo dado, que no acepte los límites impuestos por el lenguaje, sino que se atreva a desafiarlos. No se trata de negar el poder de las palabras, sino de reconocer su capacidad para transformar y para despersonalizar nuestro juicio. Porque, en el fondo, la esencia del surrealismo no es otra cosa que el deseo de romper con las certidumbres estáticas y abrazar la contradicción, no como una falla, sino como el principio mismo de toda creación auténtica.
En este contexto, la despersonalización del juicio se convierte en un proceso inevitable. Nos enfrentamos a una realidad que ya no puede ser abordada desde una perspectiva puramente racional y objetiva; el lenguaje mismo se rebela contra cualquier intento de estabilizar su significado. Breton y Éluard señalaron que “se precisan pocas palabras para expresar lo esencial, se precisan todas las palabras para aprehender lo real… Las palabras ganan”2Paul Éluard, Diccionario abreviado del surrealismo (Madrid: Siruela, 2003), 58. Aquí, el lenguaje no es un mero instrumento de comunicación, sino un campo de batalla donde lo real se negocia, se diluye y se reformula sin cesar. En esta guerra por el significado, la aparente victoria del lenguaje sobre la realidad nos expone a una paradoja: a medida que intentamos describir lo real con mayor precisión, nos alejamos cada vez más de su esencia.
Las palabras, en su intento por aprehender lo real, no solo lo nombran, sino que lo transforman y lo desfiguran, atrapándonos en una espiral donde el juicio se despersonaliza, se convierte en un acto colectivo, estructurado por las normas y los significados consensuados por una sociedad. Esta resignificación de conceptos no implica su destrucción, sino su reubicación en el tejido social, su redimensionamiento dentro de una nueva perspectiva cultural. Los surrealistas nos invitaron a ver el mundo con nuevos ojos, a aceptar que lo que percibimos no es una reproducción fiel de lo que es, sino un constructo continuo donde el lenguaje ejerce su dominio sutil y, a veces, tiránico. Se trata, en última instancia, de un ejercicio de liberación: no para eliminar las palabras o los conceptos, sino para jugar con ellos, deformarlos, reorganizarlos en nuevas constelaciones de sentido que nos permitan navegar las complejidades de nuestra existencia.
Las imágenes se convierten en espejos distorsionados que reflejan la manipulación del lenguaje y su capacidad para construir y perpetuar prejuicios
En este sentido, obras contemporáneas como How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File de Hito Steyerl recogen esa herencia surrealista al explorar la despersonalización del lenguaje y del juicio. Al subvertir las convenciones del cine documental, sus vídeos ensayísticos nos sumergen en una reflexión irónica sobre cómo las imágenes, al igual que las palabras, se producen, circulan e interpretan en una era de sobreabundancia visual. Su obra, inspirada en un sketch de los Monty Python, se presenta como un satírico vídeo instructivo que nos revela estrategias para permanecer “invisible” en un mundo donde todos son vistos, sugiriendo que la invisibilidad es, de hecho, un acto de resistencia frente a un lenguaje visual que busca desdibujar nuestras identidades. A través de narraciones robóticas y la fusión de imágenes reales y virtuales, Steyerl nos muestra que, en este entorno saturado, la invisibilidad no es solo un artefacto visual, sino una cuestión social y política. Las imágenes se convierten en espejos distorsionados que reflejan la manipulación del lenguaje y su capacidad para construir y perpetuar prejuicios, recordándonos que tanto las imágenes como las palabras son, en su esencia, condensaciones de fuerzas sociales que moldean nuestra percepción del mundo.

En esta época donde la manipulación de la realidad se ha vuelto un recurso cotidiano, se podría argumentar que vivimos inmersos en una extensión del universo que Breton y sus coetáneos imaginaron, pero con una diferencia crucial: donde ellos buscaban liberar el inconsciente y desatar el flujo de lo irracional, nosotros debemos aferrarnos a una comprensión crítica de nuestras percepciones. En lugar de entregarnos al caos y la contradicción como un fin en sí mismo, se nos exige una lucidez que nos permita navegar por este mar de engaños, donde lo cierto y lo falso, lo auténtico y lo manipulado, se entrelazan en una danza que nos obliga a cuestionar nuestra propia percepción del mundo.
En medio de este caos contemporáneo, pienso en la obra Portrait on the Fly de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, como una especie de guiño cómplice a nuestro desconcierto. Es como si los artistas hubieran tomado el espíritu juguetón de los retratos barrocos y lo hubieran filtrado a través de un algoritmo con sentido del humor, transformando las moscas en nuestros jueces silenciosos. Esas criaturas diminutas se multiplican y, en un instante de quietud, se detienen para capturar nuestra imagen, atrapándonos desprevenidos, como si nuestra propia cara se resignara a aceptar lo absurdo del momento. En esta obra, la mosca nos convierte en cómplices de su broma visual, mientras nos recuerda que somos tanto el observador como el observado, siempre a merced de este juego de espejos interminable.
Es un momento propicio para cuestionarnos si, al disolver las fronteras entre lo real y lo imaginado, hemos caído en una trampa donde lo absurdo se ha convertido en la norma. Aquí, la ironía y la contradicción son nuestra única certeza. Tal vez, como decía Breton, la contradicción sea la clave para descifrar nuestro tiempo: uno que nos invita a soñar despiertos y a ser críticos agudos, capaces de jugar con la realidad mientras la desarmamos con una mirada escéptica.
A veces me pregunto si estamos atrapados en una de esas escenas surrealistas de Dorothea Tanning, donde las puertas se convierten en umbrales hacia lo desconocido y la lógica se pliega en formas insólitas. Entre titulares que parecen escritos por un poeta borracho y verdades que se estiran como chicle, la visión de Breton se siente menos como un manifiesto y más como una receta para sobrevivir al absurdo de nuestro tiempo. Quizás sea hora de aceptar que la lógica es un mito; ponernos un sombrero de copa invisible y, como buenos surrealistas modernos, aplaudir la contradicción mientras pretendemos que siempre supimos de qué iba este espectáculo.
El título de este artículo está tomado del prefacio a la reedición (1929) del Primer manifiesto. Con una ironía afilada, evoca nuestra desconexión con la realidad. En este texto, esa idea se despliega como una reflexión sobre la paradoja entre la percepción contemporánea y la esencia del surrealismo, donde la distorsión y el absurdo se vuelven parte de nuestra cotidianidad.
Para continuar la lectura: 100 años de surrealismo
- 1Raymond Roussel, Diccionario abreviado del surrealismo (Madrid: Siruela, 2003), 97
- 2Paul Éluard, Diccionario abreviado del surrealismo (Madrid: Siruela, 2003), 58